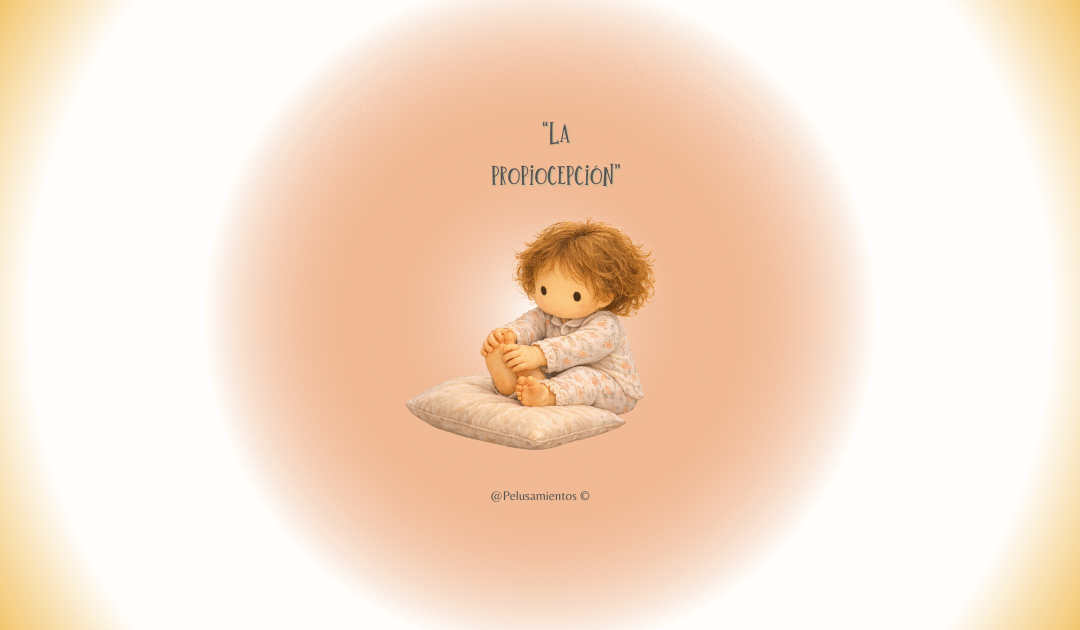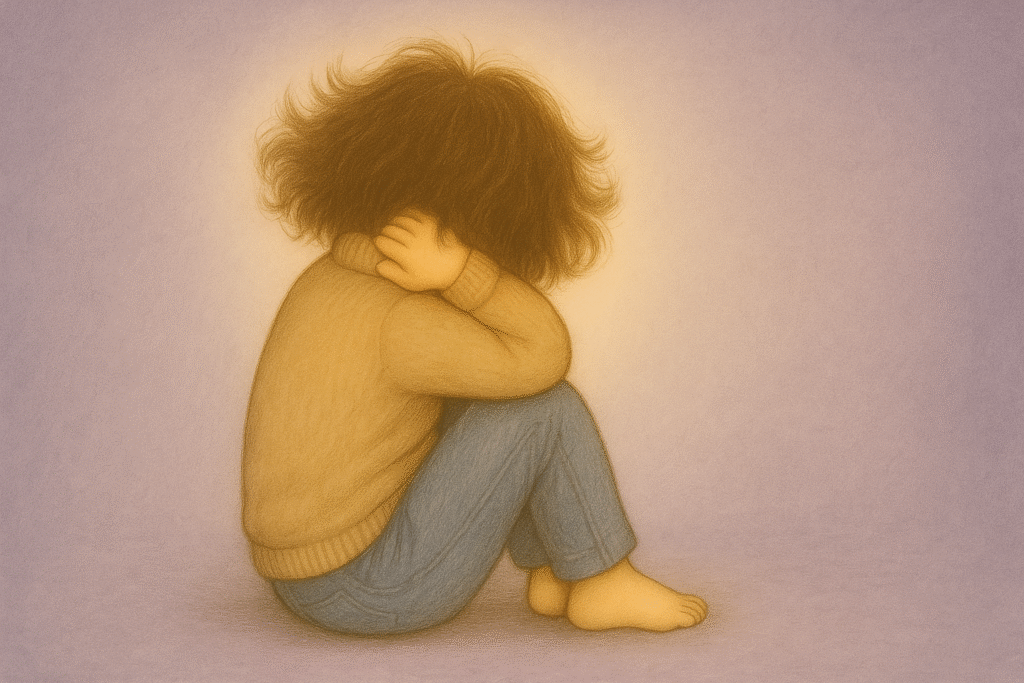por Marta Bonet | Feb 28, 2026 | Pelusamientos |
En medio del caos —del dolor, del ruido, de la incertidumbre— hay algo que puede sostenernos sin hacer demasiado ruido: los pequeños rituales de amor propio.
No hablo de grandes gestos ni de soluciones milagro. Hablo de detalles. De convertir una rutina en ceremonia. De encender una vela aromática aunque sea martes. De poner música mientras te cuidas la piel. De dedicarte diez minutos con la misma delicadeza con la que cuidarías a alguien que amas.
El equilibrio mental y emocional no siempre se construye con grandes decisiones. A veces se teje con hilos finos y cotidianos.
A mí, por ejemplo, me encanta desayunar por la tarde. No merendar: desayunar. Hace tiempo alguien muy querido me regaló una palabra que adopté como talismán: besayuno. Y desde entonces ese momento por la tarde es casi sagrado. Tortitas doradas, café caliente, zumo recién exprimido, fruta cortada con mimo. La mesa bonita, porque la estética es imprescindible para mí. La luz suave. El silencio o una canción amable.
No es solo comida. Es una declaración. Es decirme: mereces belleza aunque el día haya sido duro.
También está el ritual creativo. Dibujar sin objetivo. Escribir aunque sea lento. Crear una pequeña manualidad. Cocinar algo solo por placer. Tocar unas notas en un instrumento. Salir a pasear si el cuerpo lo permite y dejar que el aire renueve pensamientos.
Son burbujas. Instantes donde el dolor baja el volumen y la mente descansa. No desaparece la enfermedad, no se esfuma el cansancio. Pero algo se ordena por dentro.
Ritualizar lo que te hace bien es terapia. Es resistencia suave. Es recordarte que, incluso en procesos difíciles, sigues teniendo capacidad de crear belleza y de dedicártela a ti.
No esperes a estar perfectamente bien para regalarte estos momentos. Precisamente cuando todo pesa, más necesarios son.
Encuentra tu pequeño ritual. Protégelo. Hazlo tuyo. Porque sostener el alma también es parte del tratamiento.
En medio del caos más profundo —ese que nos sacude por dentro, ya sea por el dolor físico, el ruido mental incesante, o la incertidumbre crónica que carcome la esperanza y la paz interior— emerge una red invisible, un anclaje silencioso y profundamente efectivo que puede sostenernos: la práctica consciente de los pequeños rituales de amor propio.
No estamos abordando aquí soluciones rápidas, cosméticas o la autoayuda impostada y vacía que promueve el «estar bien» como un deber performativo. La clave de esta filosofía no reside en los grandes gestos que buscan, en el fondo, tapar o disimular una herida preexistente. La verdadera sanación se encuentra en la arqueología de los detalles, en la minuciosa observación y elevación de lo simple. Se trata de una alquimia sutil, pero poderosa: la transformación deliberada de la rutina anodina y a menudo mecánica en una ceremonia cargada de significado personal. Es la decisión consciente, reiterada y firme de elevar lo cotidiano a la categoría de sagrado.
¿Cómo se traduce esta filosofía a la vida diaria, especialmente cuando la energía escasea? Los rituales se convierten en microsantuarios de existencia:
Más allá de la luz funcional, encender una vela aromática o una lámpara tenue no es un mero adorno. Se hace con una intención clara y meditada, aunque el calendario marque un martes cualquiera y el día haya sido extenuante o doloroso. Que esa llama o ese halo de luz suave no sea solo un objeto, sino el punto focal visible que se elige para disipar la niebla mental y el volumen del ruido interno. Es una señal para el sistema nervioso: «Aquí y ahora, hacemos una pausa.»
Establecer un fondo sonoro para el cuidado de la piel. No ruido de fondo pasivo, sino una melodía elegida con cuidado que actúe como un metrónomo emocional. Cada aplicación de loción, cada masaje en manos o rostro, cada cepillado suave, se convierte en un acto de presencia pura. No es una tarea, sino una comunión táctil, un recordatorio de que tu cuerpo es tu hogar.
Reservar y defender diez minutos, quizás quince. No por obligación moral o un ítem más en una lista de pendientes de autocuidado, sino con la misma exquisita delicadeza, paciencia y ternura incondicional con la que atenderías a un ser amado que sufre o está fatigado. La revelación central es sencilla, pero a menudo olvidada: Tú eres ese ser amado. La pausa es una obligación amorosa, no una indulgencia culpable.
El equilibrio mental y emocional, la auténtica resiliencia ante la adversidad, rara vez se construye sobre cimientos de decisiones monumentales, de una única acción heroica que lo cambia todo. Más a menudo, la fortaleza interna se teje día a día, minuto a minuto, con hilos finos y cotidianos, imperceptibles desde fuera, pero resistentes hasta lo indecible.
Para mí, un ejemplo de este tejido cotidiano es el rito que he bautizado como el «besayuno». Hace tiempo, una persona muy querida me obsequió esta palabra —una mezcla de ‘beso’ y ‘desayuno’—, y la adopté de inmediato como mi talismán personal contra la prisa. Se trata de un acto contracultural a la tiranía de los horarios: desayunar a media tarde (lo que muchos llamarían una merienda tardía). Sin embargo, no es una simple ingesta funcional para saciar el hambre. Es un momento casi sagrado.
En esa hora específica, se despliega un festín sensorial y estético completo: tortitas doradas a la perfección, el aroma denso y envolvente del café caliente (o el té ceremonial), zumo recién exprimido, fruta cortada con esmero y colocada en un patrón armonioso. La estética es imprescindible, no opcional: la mesa debe ser bonita. La belleza externa, la composición visual cuidada, tiene un efecto inmediato y sorprendente: ordena el caos interno. La luz es suave, la fuente de sonido es el silencio o una canción melódica y amable, nunca estridente ni noticiosa.
Este acto trasciende la mera ingesta de alimentos. Es, fundamentalmente, una declaración ontológica. Es el mensaje firme, cristalino y constante que te envías a ti mismo en voz baja, pero con resonancia: “Mereces belleza, placer, descanso y mimo, incluso, y sobre todo, si el día te ha tratado con aspereza. Eres digno de este pequeño lujo de existencia. Tu bienestar no es negociable.”
A este ritual alimenticio se suma la necesidad vital del ritual creativo. Este tipo de creación no está orientada al rendimiento, al resultado final o a una meta productiva. Es creación orientada al puro juego, la exploración sin juicio y el proceso:
Dibujar sin la tiranía de un objetivo final o la obligación de que sea una «obra de arte». Solo la línea en movimiento. Escribir, aunque las palabras fluyan con una lentitud desesperante o no tengan sentido aparente. Es la liberación del caudal interno. Crear una minúscula manualidad solo por el placer de dar forma a algo bonito y tangible.Cocinar algo que requiere tiempo y atención, no por la necesidad de comer, sino por el disfrute meditativo del proceso y llenar los sentidos.Tocar unas pocas notas en un instrumento, sin la presión de una melodía perfecta, y disfrutar del proceso. Salir a pasear, sin rumbo, si el cuerpo lo permite, y dejar que el aire renueve, ventile y arrastre los pensamientos estancados y recurrentes.
Estos momentos, breves o extensos, son burbujas de oxígeno que sana. Son instantes de suspensión donde el volumen del dolor, la fatiga y la ansiedad se reduce drásticamente. La enfermedad subyacente no se esfuma, el cansancio crónico no desaparece por arte de magia, pero algo fundamental se reordena de manera esencial en el paisaje interior. La mente, antes a la deriva, encuentra finalmente una superficie de apoyo concreta y segura donde posarse.
Ritualizar lo que te hace bien es, en sí mismo, la forma más profunda de terapia. Es la resistencia más suave, pero también la más elegante y duradera. Es el recordatorio inquebrantable, en medio de procesos vitales difíciles o agotadores, de que tu capacidad de generar belleza, de recibir placer y de dedicártelo a ti mismo sigue intacta, viva y lista para ser ejercida.
La trampa más peligrosa es esperar. No esperes a estar «perfectamente bien» para regalarte estos espacios de paz, belleza y nutrición interna. La verdad es que, paradójicamente, es precisamente cuando todo pesa más, cuando la carga de la vida es insoportable, cuando la desesperanza aprieta, que estos pequeños actos de amor propio consciente se vuelven vitales y absolutamente necesarios. Son, a la vez, tu medicina preventiva contra el colapso y tu cura de urgencia contra el desánimo.
Encuentra tu pequeño ritual. Búscale un nombre íntimo que resuene contigo. Protégelo de las invasiones del exterior y de la autocrítica. Hazlo tuyo e intransferible. Defiéndelo. Porque sostener y nutrir el alma con deliberada bondad no es un capricho estético o una simple indulgencia. Es una parte indispensable, no negociable, del tratamiento necesario para seguir adelante con dignidad y fortaleza interior.

por Marta Bonet | Feb 23, 2026 | Pelusamientos |
La primavera se acerca despacio, como un susurro. Y en mi cuerpo, tan sensible a los cambios, algo despierta. Se anuncia en un rayo de sol más largo, un aire menos húmedo, y luz que ya no hiere tanto. El aire huele distinto. Y el sol, con prudencia y respeto, es medicina: ayuda a sintetizar vitamina D, tan necesaria para la salud ósea y también el ánimo, favorece la serotonina y, cuando se toma con cautela y protección, puede aliviar, acompañar ánimo y cuerpo.
Pero necesita medida. El calor intenso puede aumentar sensibilidad al dolor, inflamación y agotamiento. El sol directo, en horas centrales, puede deshidratar y exacerbar síntomas. Y algunos tratamientos provocan fotosensibilidad, así que conviene consultar siempre al especialista. El clima ideal, para muchos de nosotros, es el entretiempo. El frío húmedo intensifica el malestar; el verano extremo alivia el dolor, pero deja fatiga espesa y baja tensión. Por eso la primavera es tregua.
Y está el ánimo. Las horas largas nos invitan a salir, a pasear despacio por la naturaleza. En Mallorca, los almendros en flor, esa “nieve mallorquina” que cubre de blanco y rosa el Pla y la Sierra de Tramuntana entre finales de enero y febrero, son una experiencia sensorial completa. Más de siete millones de árboles tiñen la isla de belleza. Caminar entre ellos, cuando el cuerpo lo permite, es recordar que la estética también cura. La vista descansa en esa delicadeza. El aire huele distinto. La luz rebota en los pétalos y todo se vuelve más amable.
Yo recibo la primavera con respeto. No propongo grandes excursiones ni heroicidades. Propongo una terapia sencilla: acercarse a un camino rural, sentarse si hace falta, mirar los árboles, sentir el sol suave en la piel, hidratarse, respetar el cuerpo, y dejar que la naturaleza haga lo que mejor sabe hacer: equilibrar.
Que esta primavera nos encuentre con el rostro al sol y los pies en la tierra. Con medida, con conciencia, con alegría humilde de quien aprende a florecer sin forzarse. Y que los almendros en flor nos recuerden que florecer no siempre es fuerza, a veces es la delicadeza y ritmo de llenar los sentidos de belleza.
La naturaleza, maestra de los ritmos pausados, anuncia su cambio más dulce: la primavera. No llega con estruendo, sino despacio, casi como un susurro que se desliza por las rendijas del invierno. Y en mi cuerpo, una antena hipersensible a las fluctuaciones del entorno, ese despertar se percibe con una claridad nítida. Es una sensación que se anuncia primero en la vista, con un rayo de sol más largo, que estira sus horas sobre el horizonte, y en el tacto, con un aire menos húmedo que aligera la pesadez de los meses fríos. La luz, que en invierno a menudo golpea y hiere con su brillo frío, ahora se templa, volviéndose más suave y acogedora.
El olfato también se pone en alerta: el aire huele distinto, cargado de promesas y de los primeros aromas de las floraciones incipientes. Y el sol, ese astro vital, se convierte en una medicina que se debe tomar con prudencia y respeto. Su tibieza no es solo placer, es medicina esencial: ayuda al cuerpo a sintetizar vitamina D, fundamental para la salud ósea y con un papel crucial en la regulación del ánimo. Al favorecer la producción de serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, el sol, cuando se toma con cautela y protección, tiene el poder de aliviar y acompañar tanto el ánimo como el cuerpo en la transición estacional.
Sin embargo, esta bendición solar necesita medida. Para quienes vivimos con sensibilidad al dolor y la inflamación, el calor intenso del verano puede ser contraproducente, ya que puede aumentar sensibilidad al dolor, inflamación y agotamiento. Además, la exposición al sol directo, en horas centrales, conlleva el riesgo de deshidratar y, crucialmente, de exacerbar síntomas de diversas condiciones. Es imperativo recordar que algunos tratamientos provocan fotosensibilidad, por lo que la consulta al especialista nunca es opcional.
Para muchos de nosotros, el clima ideal es el entretiempo. El invierno, con su frío húmedo, intensifica el malestar y la rigidez, el dolor musculoesquelético. El verano extremo, si bien alivia el dolor en algunos aspectos, deja tras de sí una fatiga espesa y baja tensión que nos drena por completo. Es por eso que la primavera se siente no solo como un cambio, sino como una verdadera tregua, un punto medio donde el cuerpo puede encontrar un respiro y empezar a recuperar energía. En mi caso, el otoño también me calma y me atrae, especialmente por una estética romántica y un clima templado, pero en Mallorca dura menos, es breve, y además da entrada a los meses más complicados en mi dolor y malestar, los meses fríos, mientras que la primavera anuncia un positivismo venidero de días cálidos, largos, luminosos, y con menos peso.
Más allá de la química corporal, está el impacto en el ánimo. Las horas largas de luz nos invitan a salir, a pasear despacio por la naturaleza. Esta invitación se vuelve irresistible en lugares como Mallorca, donde el paisaje se transforma en un espectáculo de una belleza insólita: los almendros en flor. Esta floración, poéticamente llamada la “nieve mallorquina”, cubre de un manto blanco y rosa el Pla y la Sierra de Tramuntana entre finales de enero y febrero, incluso marzo, ofreciendo una experiencia sensorial completa.
Con más de siete millones de árboles tiñendo la isla de esta efímera belleza, caminar entre ellos, cuando el cuerpo lo permite, es un acto de sanación. Es un recordatorio de que la estética también cura. La vista descansa en esa delicadeza de los pétalos; el aire huele distinto, fresco y dulce; y la luz rebota en los pétalos de tal forma que todo se vuelve más amable. Es una terapia visual y olfativa que alimenta el espíritu.
Por ello, yo recibo la primavera con respeto, desterrando cualquier idea de presión o autoexigencia. No propongo grandes excursiones ni heroicidades, que a menudo solo conducen al agotamiento. En su lugar, propongo una terapia sencilla:
- Acercarse a un camino rural tranquilo.
- Sentarse si hace falta, priorizando el descanso sobre la marcha forzada.
- Mirar los árboles, permitiendo que la mente se calme con la simple contemplación. Reflexionar sobre el agradecimiento a la belleza de la vida.
- Sentir el sol suave en la piel, recibiéndolo como una caricia.
- Hidratarse constantemente, atendiendo a la necesidad básica del cuerpo.
- Respetar el cuerpo y sus límites del día.
- Dejar que la naturaleza haga lo que mejor sabe hacer: equilibrar.
Que esta primavera nos encuentre con el rostro al sol y los pies descalzos en la tierra. Que cada paso sea con medida, con conciencia, y con la alegría humilde de quien no lucha, sino que aprende a florecer sin forzarse. Y que la visión de los almendros en flor nos sirva de lección magistral: florecer no siempre es fuerza, a veces es la delicadeza y ritmo de parar, respirar y llenar los sentidos de gratitud y hermosura.

por Marta Bonet | Feb 19, 2026 | Pelusamientos |
Mi primer encuentro con #Amasc ha sido mucho más que una simple afiliación; ha sido un auténtico abrazo colectivo.
AMASC #Mallorca es una asociación sin ánimo de lucro que representa y defiende los derechos de las personas con: #Fibromialgia (FM), #EncefalomielitisMiálgica / #SíndromedeFatigaCrónica (EM/SFC), #SensibilidadQuímicaMúltiple (SQM), #Electrohipersensibilidad (EHS).
Ayer asistí a un taller de memoria, en su espacio sencillo y acogedor. Nos reunimos en círculo, y enseguida se notó complicidad en las miradas. Compartimos conversaciones, pusimos sobre la mesa preocupaciones que a menudo resultan difíciles de expresar fuera, y realizamos juegos diseñados para combatir niebla mental.
Sin darnos cuenta, entre risas y desafíos cognitivos, hemos hecho algo mucho más profundo: nos hemos reconocido.
Vivir con una enfermedad crónica e invisible trae consigo soledad no siempre deseada.
Es la consecuencia de no poder mantener el ritmo o de la incomprensión de otros ante la dureza del dolor y cansancio diarios. La incomodidad que generamos nos aísla.
Por eso espacios como Amasc son tan necesarios. Porque no solo acompañan: sostienen, divulgan, defienden, reivindican.
Ofrecen apoyo en lo sanitario, lo psicológico, lo legal, lo social.
Pero, sobre todo, ofrecen algo más difícil de encontrar: empatía real, esa que nace de haber transitado el mismo camino.
La batalla se aligera cuando se comparte. Cuando te rodeas de personas que aceptan tu ritmo, que no trivializan tu sufrimiento y que entienden sin exigir largas explicaciones, sin juzgar. Personas resilientes y cuidadoras que, desde el altruismo, tejen una red imprescindible.
Ayer, durante unas horas, dolor y cansancio quedaron en segundo plano. Me reí. Me sentí parte. Recuperé un trocito de mi yo social, ese que la enfermedad había ido arrinconando sin darme cuenta. Y eso también es terapia.
Amasc es un refugio donde lo invisible se hace visible sin necesidad de justificación, donde el acompañamiento honesto y de cariño es pura complicidad, no condescendencia.
Gracias por demostrarme que el peso compartido se soporta mejor. El dolor, al encontrar un espacio de cariño seguro, se vuelve menos duro.
Mi primer encuentro con AMASC (Asociación Mallorquina de Afectados por Fibromialgia y otras patologías) ha sido mucho más que una simple afiliación; ha sido un auténtico y necesario abrazo colectivo que ha resonado profundamente en mi.
AMASC #Mallorca es una asociación sin ánimo de lucro que se erige como una voz y un escudo para quienes viven con enfermedades crónicas e invisibles. Su misión es representar, defender y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por: Fibromialgia (FM), Encefalomielitis Miálgica / Síndrome de Fatiga Crónica (EM/SFC), Sensibilidad Química Múltiple (SQM), Electrohipersensibilidad (EHS)
Estas patologías, a menudo incomprendidas y minimizadas por la sociedad, encuentran en AMASC un espacio de reconocimiento y lucha constante, un refugio de comprensión
Ayer tuve el privilegio de asistir a un taller de memoria, una de las muchas actividades que la asociación ofrece en su espacio, sencillo pero profundamente acogedor. Al reunirme en círculo con otros miembros, la atmósfera se cargó instantáneamente de una complicidad palpable. No se necesitaron palabras largas para sentir esa conexión; bastaba una mirada para reconocer el camino transitado.

Compartimos conversaciones que iban más allá de la mera cortesía, como si nos conocieramos de años. Pusimos sobre la mesa preocupaciones que, por su naturaleza íntima y la dificultad de ser verbalizadas a quienes no las viven, a menudo resultan difíciles de expresar en otros contextos. Realizamos entretenidos juegos y ejercicios diseñados específicamente para combatir la temida niebla mental (o brain fog), un síntoma debilitante y frustrante común en muchas de estas dolencias.
Sin darnos cuenta, entre risas genuinas y desafíos cognitivos compartidos, hicimos algo mucho más profundo y vital: nos hemos reconocido. Fue un acto de reafirmación mutua de nuestra realidad: La Soledad del Dolor Invisible
Vivir con una enfermedad crónica e invisible, esa que no se ve pero se siente hasta la médula, trae consigo una soledad no siempre deseada. Esta soledad es la amarga consecuencia de no poder mantener el ritmo frenético de la vida moderna, o de la incomprensión y, a veces, el juicio de otros ante la dureza del dolor y el agotamiento diarios. La incomodidad que nuestra realidad genera en el entorno se convierte en el mecanismo que, sutilmente, nos aísla. En ocasiones las personas más próximas no nos creen, no empatizan, no apoyan, bien porque no saben cómo, bien porque resultamos molestos. Por eso, espacios como AMASC son tan necesarios y urgentes.
No solo acompañan; su labor va mucho más allá: sostienen emocionalmente a sus miembros, divulgan información crucial para generar conciencia, defienden los derechos de los enfermos, reivindican un trato justo y recursos sanitarios adecuado, aconsejan a través de sus experiencias y conocimientos adquiridos…. Ofrecen un apoyo integral: en lo sanitario, lo psicológico, lo legal y lo social. Son un pilar multifacético para una vida que se ha vuelto compleja.
Pero, sobre todo, AMASC ofrece algo mucho más difícil de encontrar y de un valor incalculable: empatía real. Es esa empatía genuina que nace de haber transitado exactamente el mismo camino de dolor, incertidumbre y lucha.
La batalla diaria contra la enfermedad se aligera de una forma extraordinaria cuando se comparte. Es un alivio inconmensurable rodearte de personas que aceptan tu ritmo, sin presionarte a ser quien eras antes; no trivializan tu sufrimiento con frases hechas o consejos vacíos, entienden sin exigir largas y agotadoras explicaciones, sin el peso de la justificación, no juzgan tu necesidad de parar o tu fluctuante estado de salud.
Son personas resilientes, y a la vez cuidadoras, que desde el altruismo y el conocimiento mutuo, tejen una red de apoyo sólida e imprescindible para la supervivencia emocional y física.
Ayer, durante esas pocas horas compartidas, el dolor y el cansancio, que suelen ser protagonistas absolutos, quedaron relegados a un segundo plano, silenciados por la fuerza de la conexión. Me reí, y la risa se sintió sanadora. Me sentí parte de algo, recuperando un trocito de mi yo social, ese que la enfermedad había ido arrinconando lenta e imperceptiblemente. Y eso, sin duda, también es terapia.
AMASC es un verdadero refugio donde lo invisible se hace visible sin necesidad de justificación. Es un lugar donde el acompañamiento honesto y el cariño se manifiestan como pura complicidad, desterrando cualquier sombra de condescendencia.
Gracias, AMASC, por demostrarme que el peso compartido se soporta mucho mejor. El dolor, al encontrar un espacio de cariño seguro, un lugar donde ser simplemente uno mismo sin reservas, se vuelve menos duro y, por un tiempo, incluso se disipa. Gracias por ser buenas personas con los valores y los principios tan bien puestos!

por Marta Bonet | Feb 8, 2026 | Pelusamientos |
Existe una manera sencilla, profundamente honesta, de traducir a palabras lo que significa habitar un cuerpo con #dolorcrónico: la #teoríadelascucharas.
Esta metáfora no nació en la frialdad de un manual médico, sino en la urgencia humana de hacerse entender. Y tal vez porque nace de la verdad, funciona.
Imagina que cada amanecer te despiertas con número limitado de cucharas en las manos. Cada una representa una unidad de energía física, mental y emocional. Para quien habita un cuerpo sano, las cucharas parecen infinitas: reserva inagotable que se gasta sin memoria ni cálculo. Pero en la fibromialgia, el suministro es escaso, variable, cruelmente imprevisible. Abrir los ojos consume una. El agua de la ducha, otra. Vestirse, concentrarse, salir al mundo o soportar estruendo de luz y ruido… cada pequeño acto cotidiano cobra peaje y vacía cajón.
Cuando las cucharas se acaban, se apaga todo. No hay reserva oculta. No es falta de voluntad, actitud, pereza. Es realidad biológica de un sistema nervioso central alterado, que actúa como amplificador de dolor y fatiga. La ciencia confirma: no es laberinto psicológico, sino enfermedad compleja donde el cuerpo no encuentra paz. Por eso el cansancio de estas patologías no se cura durmiendo; por eso el dolor no atiende a lógicas visibles.
Sin embargo, lo más duro no es la escasez. Lo más doloroso es la obligación perpetua de elegir. Vivir es negociación constante: si hoy trabajo, quizá mañana mi cuerpo sea plomo. Si cuido a otros, tal vez no me queden fuerzas para cuidarme. Si simulo «normalidad», la factura llegará después, inexorable.
La teoría ha trascendido para convertirse en estandarte clínico y social, vital para visibilizar realidades como #fibromialgia, #lupus, #fatigacrónica o #sensibilizacióncentral. No es metáfora ingenua; es herramienta de dignidad.
Vivir así es vivir con matemática distinta. Es aprender el arte de priorizar, la valentía de decir «no» y la sabiduría de adaptar la vida al cuerpo, y no al revés. Es entender, finalmente, que descansar es la única forma de sostenerse.
(Teoría de Christine Miserandino, EE.UU., 2003, «The Spoon Theory», reconocida y usada en enfermedades crónicas invisibles)
Existe una manera sencilla, profundamente honesta y devastadora de traducir a palabras lo que significa habitar un cuerpo con dolor crónico y fatiga extrema: la Teoría de las cucharas (The Spoon Theory).
Esta metáfora no nació en la frialdad aséptica de un manual médico o una tesis académica, sino en la urgencia humana de hacerse entender. Fue concebida por la escritora y paciente Christine Miserandino en 2003, en un intento desesperado por explicarle a una amiga la realidad de su vida con lupus. Necesitaba un lenguaje que pudiera tender un puente entre la experiencia invisible de la enfermedad y la incomprensión del mundo exterior. Y tal vez porque nace de una verdad vivida en primera persona, funciona con una claridad brutal, trascendiendo su origen personal.
Hoy, la Teoría de las Cucharas se ha convertido en la herramienta más efectiva para que pacientes, familiares y profesionales de la salud comprendan la dimensión real de la vida con limitaciones energéticas crónicas. Es un estandarte clínico y social, vital para visibilizar realidades como la #fibromialgia, el #lupus, la #fatigacrónica o el #síndromedecansanciocrónico y la #sensibilizacióncentral. No es una metáfora ingenua; es una herramienta de dignidad y comunicación.La Matemática Cruel de la Energía Limitada
El núcleo de la teoría es simple: imagina que cada amanecer te despiertas con un número limitado de cucharas en las manos. Este no es un suministro infinito; es una dote escasa, fluctuante y, lo más cruel de todo, absolutamente imprevisible. Cada una de estas cucharas representa una unidad de energía física, mental y emocional disponible para el día.
| La Perspectiva «Normativa» |
La Perspectiva «Cuchara» |
| Recurso inagotable: Las cucharas parecen ser infinitas. |
Recurso limitado y variable: El número de cucharas cambia a diario. |
| Gasto sin memoria: Se gastan sin cálculo ni necesidad de rendir cuentas. |
Gasto con peaje: Cada actividad, por mínima que sea, cobra un coste. |
| Actividades sin coste: Despertarse, ducharse, trabajar… |
Alto coste energético: Abrir los ojos consume la primera cuchara. |
Para quien habita un cuerpo sano, lo que a menudo se llama «normativos», las cucharas son una reserva infinita. Pueden despertarse, ducharse, trabajar, ir al gimnasio y socializar, todo sin que ello implique hipotecar la capacidad de funcionar del día siguiente.
Pero en las patologías crónicas, el suministro es limitado desde el inicio. El simple acto de abrir los ojos consume la primera. El agua de la ducha, la concentración para vestirse, el esfuerzo cognitivo para entablar una conversación, salir al mundo y verse obligado a soportar el estruendo de luz, ruido o temperatura que para otros es neutro… cada pequeño acto cotidiano cobra un peaje desproporcionado y vacía inexorablemente el cajón.
Ejemplos de Peaje Energético (Orientativo):
| Actividad Cotidiana |
Peaje en Cucharas |
Impacto en el Día |
| Despertar y levantarse |
1 |
Reduce inmediatamente el margen para el resto del día. |
| Ducha y vestirse |
2-3 |
Elimina el margen para actividades cognitivas complejas. |
| Concentración en el trabajo (1 hora) |
2 |
Exige una planificación estricta y descansos forzados. |
| Una interacción social intensa |
2-4 |
Conlleva la posibilidad de una «resaca» de dolor/fatiga al día siguiente. |
| Preparar una comida compleja |
3 |
A menudo se opta por la comida más sencilla o se delega la tarea. |
| Soportar un pico de dolor |
Gasto impredecible y masivo |
Puede agotar todas las cucharas restantes, forzando la inmovilidad. |
El Apagón Inevitable: El Límite Físico
Cuando las cucharas se acaban, se apaga todo. Esta es la verdad biológica que el mundo exterior lucha por entender. No hay una reserva oculta que se pueda activar con «fuerza de voluntad», «actitud positiva» o «simplemente durmiendo más». El colapso no es una elección; es una realidad biológica de un sistema nervioso central alterado que actúa como un amplificador constante de dolor y fatiga.
La ciencia confirma que estas condiciones no son un mero laberinto psicológico o somatización, sino enfermedades complejas. El cansancio extremo asociado a estas patologías no se cura durmiendo; el dolor no atiende a lógicas visibles ni responde a la medicación convencional. No es pereza, es el límite físico del organismo. La fatiga crónica es un agotamiento celular que el cuerpo no puede reponer con el descanso normal.El Dolor de la Elección Perpetua
Sin embargo, lo más duro, lo más corrosivo de vivir bajo la Teoría de las Cucharas, no es la escasez en sí misma. Lo más doloroso es la obligación perpetua de elegir. Vivir se convierte en una negociación constante, un dilema moral diario que la persona sana nunca tiene que afrontar. Es la constante aritmética del sacrificio:
- Si hoy trabajo para cumplir con mis responsabilidades, quizá mañana mi cuerpo sea plomo, obligándome a la inmovilidad y al aislamiento.
- Si invierto mis últimas cucharas en cuidar a otros (familia, pareja, hijos), tal vez no me queden fuerzas para cuidarme (cocinar, tomar medicación, aseo personal), lo que inevitablemente me llevará a un colapso.
- Si simulo «normalidad» para no preocupar, para encajar en el entorno social o para evitar preguntas incómodas, la factura llegará después, inexorablemente, en forma de una crisis de dolor o agotamiento que puede durar días.
Es una vida donde el ocio, la espontaneidad y las obligaciones se miden con la misma, escasa unidad de valor. Se debe practicar el «arte de priorizar despiadadamente», lo que a menudo implica renunciar a sueños, planes y relaciones.La Sabiduría de Sostenerse
Vivir con dolor crónico y fatiga es vivir con una matemática distinta. Es aprender la valentía de decir «no» sin sentir culpa y la profunda sabiduría de adaptar la vida al cuerpo, y no al revés. Es un proceso constante de redefinición de los límites.
La conclusión de la Teoría de las Cucharas es una lección fundamental de supervivencia: entender, finalmente, que descansar no es un lujo, sino la única forma de sostenerse. Es un acto de gestión energética, no una señal de debilidad moral. Esta comprensión es vital para la propia persona y para quienes la rodean, transformando la incomprensión en empatía y la culpa en dignidad.

por Marta Bonet | Feb 4, 2026 | Pelusamientos |
Qué difícil y desagradable es cuando el mundo gira sin permiso y el vértigo no avisa. No pide turno ni da margen. Llega y lo arrasa todo.
De pronto, la habitación se convierte en un carrusel desbocado, el suelo pierde su pacto con la gravedad y el cuerpo deja de obedecer. No hay arriba ni abajo, solo un giro feroz que empuja al pánico.
El estómago se rebela, el vómito aparece como una sacudida inevitable, y la conciencia —tan entrenada para resistir— queda reducida a una súplica muda: que pare, por favor, que pare.
En mi caso no nace del oído, sino de un lugar más profundo y traicionero: la cervical y el sistema neurológico.
Es otro síntoma más de una lista que ya pesa demasiado. El vértigo no duele como una herida abierta, pero aterra. Porque no se puede negociar con él. Porque cuando aparece, no hay voluntad que valga, ni actitud positiva que lo frene, ni fuerza que lo domestique.
La pérdida total de control es, quizá, lo más difícil de aceptar en cualquier proceso de dolor.
He aprendido que hay miedos que no son controlables a corto plazo, como los vértigos y el miedo a caer, a desorientarse, a no poder sostenerse en pie. El miedo a que ocurra en la calle, en un lugar público, conduciendo. Por eso hace casi dos años que no cojo el coche. No por falta de ganas, sino por respeto al riesgo.
El vértigo me ha robado certezas cotidianas y me ha obligado a vivir con una vigilancia constante, con la sensación de estar —a veces— a la deriva.
Hoy he pasado por #urgencias. Me han medicado para frenar el giro y calmar las náuseas.
Ojalá mañana el mundo vuelva a colocarse en su sitio, aunque sea con cuidado, aunque sea despacio.
En los procesos largos, cualquier pequeño alivio es una victoria silenciosa.
Aceptar que hay batallas que no se ganan luchando es un aprendizaje duro. A veces, sobrevivir consiste en rendirse al momento, tumbarse, cerrar los ojos y esperar a que la tormenta interna amaine.
❤️ Hoy le pido al mundo que deje de girar, le pido tregua y estabilidad…
El vértigo no avisa. Es un asalto sin declaración de guerra, un tirano que no pide turno ni da margen para la negociación. Llega y lo arrasa todo con la furia de un ciclón interno. De pronto, sin una causa aparente que el consciente pueda procesar, la habitación que antes ofrecía refugio se convierte en un carrusel desbocado, un tiovivo infernal girando a una velocidad incomprensible. El suelo, ese pacto milenario con la gravedad que damos por sentado, pierde su fiabilidad, se desliza y se inclina de forma caprichosa.
El cuerpo, esa máquina de precisión entrenada para la verticalidad, deja de obedecer. Las señales se confunden; no hay arriba ni abajo, solo un giro feroz, implacable, que empuja directamente al pánico más primitivo. La mente se nubla con la urgencia de detener el movimiento, una súplica muda que se repite como un mantra desesperado: que pare, por favor, que pare.
A la desorientación se suma la traición física: el estómago se rebela ante el caos. Las náuseas son un oleaje interno que culmina en el vómito, una sacudida inevitable que drena las pocas energías que quedan. En esos momentos, la conciencia, tan entrenada para la resistencia y el control, queda reducida a esa única y simple necesidad de estabilidad.
En mi caso particular, la traición es más profunda y traicionera aún. No nace del oído, donde suele originarse el vértigo más común. Proviene de un lugar más oscuro: la cervical y el sistema neurológico. Es un síntoma más en una lista de dolencias que ya pesa demasiado sobre los hombros, un recordatorio constante de la fragilidad del organismo. El vértigo no inflige el dolor agudo de una herida abierta, pero aterra. Su terror reside en la imposibilidad de negociar con él.
Cuando el vértigo se presenta, no hay voluntad férrea que valga, ni actitud positiva que consiga frenarlo, ni fuerza física o mental que lo domestique. La pérdida total y absoluta de control es, quizá, la lección más difícil y humillante que se debe aceptar en cualquier proceso crónico de dolor o enfermedad. Es un rendirse forzoso a una fuerza superior.
Este miedo se ha materializado y ha dejado de ser una simple aprensión imaginaria. Se ha convertido en el miedo real a caer en mitad de la calle, a desorientarse por completo en un lugar desconocido, a no poder sostenerse en pie y quedar a merced de la situación. Y, de forma específica, en el miedo a que ocurra conduciendo, ese acto cotidiano que exige concentración y control absoluto.
Por respeto a ese riesgo innegociable, y por pura autoprotección, hace casi dos años que las llaves del coche no salen del cajón. No es una falta de ganas, sino una lección de prudencia forzada. El vértigo ha robado certezas cotidianas, esas pequeñas seguridades que conforman la vida normal, y ha obligado a vivir con una vigilancia constante. Es la sensación perpetua de estar al borde del abismo, a la deriva, sin un ancla segura a la que aferrarse.
Hoy, la intensidad del giro me ha llevado a urgencias. Me han medicado para frenar el movimiento implacable y calmar las náuseas que agotan. La esperanza, humilde y pequeña, se aferra a la posibilidad de que mañana el mundo decida, por fin, volver a colocarse en su sitio, aunque sea con cuidado, aunque el regreso a la normalidad sea un proceso lento y gradual. En los procesos largos, donde las victorias son escasas, cualquier pequeño alivio químico o temporal se siente como una victoria silenciosa y profundamente merecida.
Aceptar que hay batallas que no se ganan con la lucha, sino con la rendición, es un aprendizaje arduo que la enfermedad impone. A veces, la única forma digna de sobrevivir a la tormenta es rendirse al momento, tumbarse, cerrar los ojos y esperar con una paciencia forzosa a que la turbulencia interna amaine por sí misma. No hay otra opción.
Hoy le pido al mundo que deje de girar con este frenesí violento. Le pido tregua, silencio y estabilidad, aunque solo sea por un día.

por Marta Bonet | Feb 1, 2026 | Pelusamientos |
Hay momentos —largos, silenciosos— en los que la vida se detiene por dentro. No porque una haya dejado de intentarlo, sino porque el cuerpo, el alma o la cabeza ya no pueden seguir el ritmo de antes. Mientras alrededor todo parece avanzar, florecer, resolverse, una permanece quieta. Y en esa quietud, el dolor —físico, emocional, mental o espiritual— ocupa espacio, confunde, agota y hace dudar del propio valor.
Lo sé porque lo vivo. Y porque en ese territorio incierto he aprendido que no todos los dolores se parecen, ni todos los procesos tienen el mismo pulso. Cada herida tiene su idioma, sus tiempos, sus límites. Compararse solo añade peso a lo que ya cuesta sostener.
En medio de esa confusión, a mí me acompaña una fábula antigua: la del helecho y el bambú. El helecho brota rápido, cubre el suelo de verde casi sin esfuerzo. El bambú, en cambio, pasa años sin dar señales. Desde fuera parece que no ocurre nada. Pero bajo la tierra, lejos de la mirada ajena, el bambú está haciendo algo esencial: está echando raíces.
No lo hace mejor ni peor. Lo hace a su manera. Y durante ese tiempo no florece, no impresiona, no demuestra nada. Simplemente sobrevive, se adapta, se prepara.
La resiliencia, al menos como yo la entiendo ahora, no es heroicidad ni superación constante. No es aguantar más, ni llegar antes. Es permanecer cuando cuesta. Es permitirse no poder. Es aceptar que hay etapas donde vivir ya es suficiente.
A veces el crecimiento no se nota porque está ocurriendo en capas profundas: aprendiendo a escucharse, a pedir ayuda, a soltar exigencias, a redefinir lo que significa avanzar. Y eso también es vida.
Si hoy estás cansada, cansado, si sientes que vas más lento o que no llegas a donde otros llegan, quizá no te falte fuerza. Quizá estés echando raíces. Y eso no tiene calendario, ni garantías, ni obligación de florecer a la vista de nadie.
Yo hoy no me exijo brotes. Me acompaño en el proceso. Porque incluso en la quietud más dura, seguir aquí ya es una forma de crecer.
Hay momentos —largos, silenciosos y a veces desorientadores— en los que la vida se detiene, pero solo por dentro. No es un acto de rendición, ni mucho menos de pereza o de haber dejado de intentarlo, sino el aviso contundente y necesario de que el cuerpo, el alma o la cabeza han llegado a un punto de saturación crítica y ya no pueden sostener el ritmo frenético, a menudo autoimpuesto y socialmente exigido, de antes. Es un parón biológico disfrazado de estancamiento.
Mientras a nuestro alrededor la corriente de la vida parece implacable y ajena —todo avanza a una velocidad vertiginosa, las luces de los proyectos florecen espectacularmente para otros, y las vidas ajenas parecen resolverse con una facilidad pasmosa, casi insultante—, una permanece dolorosamente quieta. Esta quietud no es una elección de ocio, sino un estado de profunda absorción de la propia realidad. Y en esa inmovilidad interna, el dolor —sea físico, crónico, emocional, mental, o la sutil pero persistente fatiga espiritual que carcome la voluntad— toma el control, se sienta en el centro de la conciencia. Ocupa un espacio central, confunde la dirección y el propósito de cada día, agota las reservas de energía que no se sabía que existían y, lo más insidioso de todo, siembra una duda amarga y persistente sobre el propio valor, la capacidad de volver a funcionar y la posibilidad real de seguir adelante.
Lo sé con la certeza dura y profunda que solo otorga la experiencia vivida, la que se gana a base de tropiezos y lentas recuperaciones. Lo sé porque lo vivo, en sus matices más grises y en sus embates más feroces. Y es en ese territorio incierto, bordeado por la niebla densa de la inseguridad y la impaciencia, donde he aprendido una verdad fundamental: no todos los dolores son intercambiables ni tienen el mismo peso social, ni todos los procesos de curación o de adaptación a un nuevo límite tienen el mismo pulso vital. Cada herida es radicalmente única; tiene su propio idioma silente, sus propios tiempos intrínsecos de latencia y recuperación, y unos límites innegociables que desafían la lógica del fast-track moderno. Compararse con el ritmo o el «éxito» visible de otros en el proceso de vida o curación solo sirve para añadir un peso innecesario, injusto y paralizante a lo que ya resulta tremendamente difícil de sostener.
En medio de esa confusión existencial, de esa sensación de estancamiento profundo que a menudo nos asalta en la vida adulta, cuando los resultados visibles se demoran más de lo que la cultura del rendimiento permite y la paciencia comienza a flaquear peligrosamente, a mí me acompaña una fábula que funciona como un faro de paciencia, perseverancia y una comprensión profunda de los procesos naturales y necesarios: la atemporal historia del helecho y el bambú. Esta metáfora botánica ofrece una perspectiva radicalmente reveladora sobre las diferentes estrategias del éxito, el crecimiento y la manifestación.
El helecho, con su naturaleza exuberante, su impulso por la manifestación inmediata y su visibilidad rápida, brota casi de inmediato al ser plantado. Cubre el suelo de un verde vibrante y visible en muy poco tiempo, con un esfuerzo que parece mínimo para el ojo inexperto. Su crecimiento es rápido, superficial y espectacular, proporcionando una gratificación instantánea, tanto para sí mismo al cubrir su entorno como para el observador que busca resultados rápidos y cuantificables. Representa la acción visible, el ‘hacer’ frenético que la cultura moderna tanto valora, premia y exige. Es el símbolo de la productividad inmediata, la que se puede fotografiar y mostrar.
El bambú, sin embargo, en un contraste radical y una lección magistral de lo que se podría malinterpretar como inacción o fracaso, sigue un camino diametralmente opuesto. Pasa años, a veces hasta cinco ciclos completos de estaciones, sin dar la más mínima, la más ínfima señal de vida visible sobre la superficie de la tierra. Desde fuera, para el observador impaciente, para el agricultor que sembró la semilla y espera la cosecha, parece que no ocurre absolutamente nada. Se percibe como una semilla fallida, una inversión de tiempo perdida, un proyecto abandonado o sencillamente estancado. La duda, la frustración y la tentación de abandonar se asientan ante esa aparente quietud.
Pero bajo la tierra, en la oscuridad nutritiva, húmeda y lejos de la mirada juiciosa y demandante de los demás, el bambú está haciendo algo de una importancia capital y fundacional: está echando raíces. Está construyendo un sistema radical, vasto, intrincado y profundamente anclado, que será la base, el esqueleto invisible e innegociable, de su futura fortaleza, resiliencia inquebrantable y crecimiento descomunal. Cada día de esos cinco años de aparente inactividad, mientras el helecho se regocija en su gloria superficial, el bambú está consolidando la estructura que le permitirá, en el momento preciso y de forma casi milagrosa, crecer hasta treinta metros en tan solo seis semanas.
El bambú no lo hace mejor ni peor que el helecho. Simplemente lo hace a su manera, con su estrategia vital única. Y durante ese tiempo de silencio subterráneo, no necesita florecer, no tiene por qué impresionar a nadie, ni tiene la obligación de demostrar nada a la superficie. Simplemente sobrevive a las inclemencias en su proceso, se adapta a las condiciones de su entorno con paciencia telúrica y se prepara metódicamente para el crecimiento exponencial que vendrá después, cuando su base sea verdaderamente sólida, inamovible y esté completamente listo. Su quietud inicial es una inversión, no un defecto. Es la manifestación de una paciencia radical y la comprensión de que la fuerza real, la que perdura y resiste las tormentas, se construye primero en la invisibilidad.

por Marta Bonet | Ene 28, 2026 | Pelusamientos |
Con la #fibromialgia, la anatomía se comunica en dialecto desconocido, idioma de cristal donde la piel se vuelve frontera y tensa nervios. Es una existencia sin filtros, expuesta a cortocircuitos constantes.
El dolor no se limita a huesos,músculos, se derrama hacia los sentidos. La luz no solo ilumina, a veces corta; el ruido no solo suena, percute; los olores no solo huelen, invaden. Es como despertar en un mundo que ha olvidado el susurro para comunicarse a gritos, donde alguien subió el volumen de la realidad y escondió el mando.
Lo que antes era caricia del entorno, ahora puede transformarse en golpe. Una luz blanca que hiere. Un sonido que taladra la calma. Un aroma que entra sin llamar y satura el aire.
Nada de esto es rendición, es inteligencia sensorial en un sistema distorsionado. Los cables internos vibran, enviando tormentas eléctricas al cerebro, y cada exceso deja un poso que tarda horas, o días, en borrarse. Vivir con fibromialgia también es aprender a diseñar refugios: adaptar hábitos y estímulos como forma profunda de autocuidado.
La casa se vuelve santuario. Se domestica la luz, buscando tonos de atardecer: bombillas que no hieran, penumbras que abrazan. Las cortinas filtran el día con dulzura. El silencio se custodia como bien preciado, protegido con pausas y quietud deliberada.
Fuera, el cuerpo también pide armadura. Las gafas de sol no son vanidad, son escudo. Los auriculares u orejeras no aíslan por desdén, sino por supervivencia: contienen impacto sonoro para que el sistema nervioso no viva en alerta constante.
Los aromas dejan de ser adornos para convertirse en bálsamos o enemigos. Se huye de lo químico y estridente para buscar perfumes de calma: olores a limpio, aire, lluvia. Fragancias que acompañan sin imponerse, que no empalagan, que respetan. Velas solo si prometen consuelo.
Nada de esto es flaqueza: es sabiduría biológica. Arquitectura de respeto hacia un cuerpo que libra batallas invisibles. No se trata de encoger la vida, sino de hacerla habitable.
Y cuando el mundo baja la voz, aunque sea un instante, el cuerpo lo agradece. Los cables se destensan. Y el dolor, por fin, descansa un poco.
Con la fibromialgia, la anatomía deja de ser un mapa familiar para convertirse en un territorio inexplorado, comunicándose en un dialecto críptico y doloroso. Es un idioma de cristal, frágil y cortante, donde la piel se transforma en una frontera hipersensible, y los nervios permanecen tensos en un estado de alerta perpetua. Es una existencia sin el amortiguamiento que el cuerpo sano ofrece, constantemente expuesta a cortocircuitos sensoriales que agotan la reserva energética.
El dolor no es una sensación localizada; trasciende los confines de huesos y músculos. Se derrama, como una marea silenciosa, hacia todos los sentidos, distorsionando la percepción de la realidad cotidiana. La luz deja de ser un simple medio para iluminar, a menudo se percibe como una agresión, una cuchilla que hiere la retina. El ruido no solo suena; percute con la fuerza de un martillo, taladrando la calma y resonando en el sistema nervioso. Los olores no solo se huelen; invaden, saturan el espacio personal y desatan reacciones físicas. Es una experiencia análoga a despertar en un mundo donde se ha olvidado el matiz y el susurro, donde la comunicación se realiza a gritos, y donde el volumen de la realidad ha sido intencionalmente subido al máximo, con el mando regulador escondido o fuera de alcance.
Lo que para otros es la caricia amable del entorno —un sol de mañana, una conversación animada, el aroma de una comida—, para quien vive con fibromialgia puede transformarse en un golpe sensorial. Una luz blanca de neón en un supermercado puede ser una tortura visual. Un claxon o una sirena, un sonido que taladra la calma y deja un eco de tensión. Un aroma fuerte, ya sea un perfume químico o un ambientador estridente, entra sin pedir permiso, satura el aire y deja una sensación de intoxicación.
Sin embargo, esta respuesta exacerbada no es una rendición, sino una forma de inteligencia sensorial adaptativa en un sistema biológico fundamentalmente distorsionado. Los cables internos del cuerpo vibran a una frecuencia demasiado alta, enviando tormentas eléctricas de hiperactividad al cerebro. Cada sobrecarga, cada exceso sensorial o físico, deja un poso tóxico de agotamiento y malestar que no se resuelve con una simple noche de sueño; tarda horas, a veces días, en desvanecerse. Vivir con fibromialgia implica, por necesidad vital, aprender a diseñar y construir refugios. Se convierte en un ejercicio constante de adaptar hábitos y controlar el flujo de estímulos externos como la forma más profunda y esencial de autocuidado.
El primer santuario es, a menudo, la propia casa. Se domestica la luz con meticulosidad, buscando tonos suaves que imiten el atardecer, alejándose de las bombillas frías y agresivas. Se favorecen las penumbras que abrazan y calman. Las cortinas no solo decoran, sino que filtran la dureza del día con dulzura. El silencio se custodia como el bien más preciado, protegido con pausas deliberadas, momentos de quietud absoluta y la reducción consciente del ruido doméstico.
Fuera de este refugio, el cuerpo demanda una armadura protectora invisible. Las gafas de sol no son un accesorio de vanidad, sino un escudo óptico indispensable. Los auriculares o las orejeras no son un signo de desdén social, sino una herramienta de supervivencia sensorial: contienen el impacto sonoro y evitan que el sistema nervioso viva en un estado de alerta y sobresalto constante, que perpetúa el ciclo de dolor.
Incluso los aromas deben ser renegociados. Dejan de ser un simple adorno para convertirse en bálsamos curativos o, por el contrario, en enemigos declarados. Hay una huida instintiva de todo lo químico, artificial y estridente. Se buscan aromas que induzcan calma: olores a limpio, a aire fresco, a tierra después de la lluvia. Fragancias que acompañan sin imponerse, que son sutiles, que no empalagan y que, sobre todo, respetan la fragilidad del sistema. Las velas, solo si prometen el consuelo de un olor natural y tenue.
Nada de esto debe interpretarse como flaqueza o exageración: es sabiduría biológica en acción. Es la arquitectura del respeto hacia un cuerpo que libra batallas invisibles y que exige límites claros para sobrevivir. No se trata, en absoluto, de encoger la vida hasta hacerla insignificante, sino de remodelarla con precisión para hacerla verdaderamente habitable. Y es en esos momentos, cuando el mundo circundante decide bajar la voz, aunque sea por un instante fugaz, cuando el cuerpo puede, por fin, dar las gracias. Los cables internos se destensan. La tensión acumulada se relaja. Y el dolor, por fin, consigue un pequeño y merecido descanso.
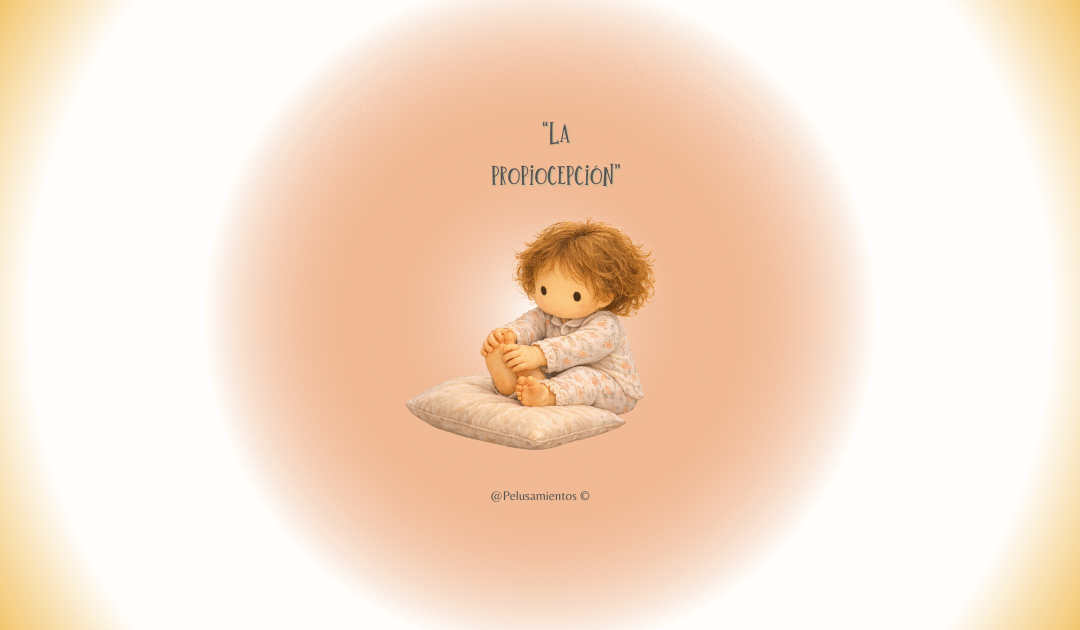
por Marta Bonet | Ene 24, 2026 | Pelusamientos |
La noche, que debería ser descanso, se convierte en campo de batallas invisibles.
Anoche, mis pies, lejos de reposar, se transformaron en conductores involuntarios de electricidad errática. No es un dolor reconocible, ni calambre muscular que se pueda estirar y domesticar. Es respingo súbito, doloroso chispazo que sacude el empeine y me expulsa de la quietud, da miedo y pone mis sentidos en alerta.
Es tiranía de la aleatoriedad, esa que dicta que mi condición no solo duela, sino que no siga reglas. Hoy el pie. Mañana el cuello. Pasado, silencio.
Mi sistema nervioso, guardián que lleva demasiado tiempo en alerta máxima, ha perdido control. Dispara alarmas, envía descargas sin peligro real, durante horas, cada veinte segundos: tiempo que necesita para liberar la señal y reiniciarse. Entre descarga y descarga queda una resaca de desagradable hormigueo, y muchas preguntas en la oscuridad.
Pero hoy abrazo verdad que me sostiene: esto no es psicológico, es desorden neurológico y disfunción del procesamiento sensorial.
No es mi mente, es mi cableado interno exhausto pidiendo auxilio. Es hiperexcitabilidad de un sistema nervioso que ha soportado demasiado dolor mucho tiempo y se ha estropeado al cronificarse. Es físico, aunque no se vea fácilmente en pruebas.
Y frente a ese vértigo, aparece una palabra-medicina: propiocepción.
Mis nervios disparan porque, en el vacío blando de la sábana, no saben dónde terminan. No sienten borde, apoyo. Se sienten inseguros, entran en pánico y se manifiestan.
La respuesta no es luchar, tensar cuerpo o corregir síntoma, sino dar referencia y anclaje.
La propiocepción es recordarle al cuerpo dónde está y que el cerebro lo procese correctamente. Es ofrecerle contacto firme de calcetines, peso constante de una manta, apoyo claro contra el colchón. Es darle información física estable para que el sistema nervioso deje de temblar y disparar descargas a ciegas. Es decirle al nervio que vibra: estás sostenido, para facilitar la regulación neurológica y se calme.
❤️ Comprender que me ocurre no elimina síntoma, pero cambia algo esencial: el cuerpo deja de vivirse como amenaza constante y el miedo se disipa un poco…
La noche, ese santuario prometido para el descanso y la restauración, se ha transformado, sin previo aviso, en un campo de batallas invisibles. Es la hora en que el mundo se silencia, pero mi cuerpo decide gritar.
Anoche, mis pies, lejos de reposar en la quietud merecida, se transformaron en conductores involuntarios de una electricidad errática y desbocada. No hablamos del dolor reconocible, ese que tiene nombre y se puede rastrear hasta un músculo fatigado o un calambre fugaz que cede ante un estiramiento y la voluntad. Esto es distinto. Es un respingo súbito, un doloroso chispazo que irrumpe con la furia de un rayo diminuto, sacudiendo el empeine con una intensidad que me expulsa de la buscada quietud. Es un fenómeno que no solo duele, sino que da miedo y dispara mis sentidos a un estado de alerta máxima, como si un depredador invisible acechara bajo la manta.La Tiranía de la Aleatoriedad Neurológica
Esta es la tiranía de la aleatoriedad, la firma más cruel de mi condición. Es la que dicta que el dolor no solo sea intenso, sino que se niegue a seguir cualquier patrón lógico. Hoy es el pie, ese punto caliente bajo la sábana. Mañana podría ser el cuello, rígido e hipersensible. Pasado, tal vez, una tregua, un silencio que solo sirve para acentuar la anticipación del siguiente ataque.
Mi sistema nervioso, ese guardián incansable cuya función es protegerme, lleva demasiado tiempo operando en alerta máxima. Ha perdido el control, agotado por la sobreexposición crónica al dolor. Ahora, actúa como un detector de humo con la sensibilidad rota: dispara alarmas falsas, envía descargas sin un peligro real que las justifique. Este ciclo de emergencia se repite durante horas, con una precisión exasperante: cada veinte segundos, el tiempo exacto que mi sistema parece necesitar para liberar la señal eléctrica y reiniciarse, solo para volver a disparar. Entre descarga y descarga, queda una resaca de desagradable hormigueo, un eco eléctrico que se desvanece lentamente, dejando a su paso solo preguntas en la oscuridad.El Auxilio del Cableado Interno: Hiperexcitabilidad
Pero hoy, abrazo una verdad fundamental que me sirve de anclaje: esto no es psicológico. La narrativa de que «está en mi cabeza» es una simplificación peligrosa y falsa. Lo que experimento es un desorden neurológico, una disfunción objetiva en el procesamiento sensorial.
No es mi mente la que me traiciona, sino mi cableado interno, exhausto y sobrecargado, pidiendo auxilio. El diagnóstico no oficial, pero íntimamente cierto, es la hiperexcitabilidad de un sistema nervioso que ha soportado la carga de demasiado dolor durante demasiado tiempo. Al cronificarse el dolor, el sistema de transmisión se ha estropeado, volviéndose hiperreactivo. Es un fenómeno profundamente físico, aunque su naturaleza microscópica a menudo lo oculte de las pruebas de imagen convencionales.El Poder de la Propiocepción: Anclaje y Referencia
Frente a este vértigo de chispazos nocturnos, aparece una palabra que funciona como bálsamo y medicina: propiocepción.
Mis nervios disparan porque, en el vacío blando y sin fronteras de la sábana, han perdido su mapa. No saben dónde terminan ni con qué se limitan. No sienten un borde claro, un apoyo firme. Al carecer de esta información sensorial estable, se sienten inseguros. Entran en pánico y se manifiestan con esos tirones y calambres eléctricos.
La respuesta más sabia no es luchar contra el síntoma, tensar el cuerpo o intentar corregir la descarga. La respuesta es dar referencia y anclaje.
La propiocepción es el sentido que le recuerda al cuerpo dónde está cada parte de él en el espacio y cómo debe procesar esa información el cerebro. Es ofrecerle al sistema nervioso una fuente de contacto firme y no amenazante:
- El peso constante y reconfortante de una manta pesada.
- El abrazo ceñido de unos calcetines compresivos.
- El apoyo claro y sólido contra el colchón.
- La conciencia de la superficie de contacto.
Es darle al nervio vibrante una información física estable e inequívoca para que deje de temblar y disparar descargas a ciegas. Es decirle al sistema de alarma: «Estás sostenido, estás seguro». Esta infusión de datos estables facilita la regulación neurológica, permitiendo que el sistema se calme gradualmente y regrese a un estado de reposo.
❤️ Comprender la raíz de lo que me ocurre —el desorden sensorial y la hiperexcitabilidad— no elimina el síntoma de inmediato, pero cambia algo esencial y profundo: el cuerpo deja de vivirse como una amenaza constante que requiere pánico, y el miedo, el peor combustible del dolor crónico, se disipa un poco, permitiendo que la noche vuelva a ser, al menos, un lugar más habitable.

por Marta Bonet | Ene 17, 2026 | Pelusamientos |
El impacto del clima en la fibromialgia es innegable. Mi cuerpo lo anuncia con precisión dolorosa, antes incluso de que empiece a llover.
Desde hace dos días, algo en mí se tensa y se apaga, anticipando la llegada de un frente frío que trae tormenta, lluvia y niebla a Mallorca. Es una cuenta atrás silenciosa que activa un brote de potente dolor generalizado.
Las cervicales se convierten en epicentro, y desde ahí el malestar se expande como un incendio lento por huesos y articulaciones. La sensación se parece a incubar una gripe feroz: ese dolor total que paraliza y vacía energía.
Vivir sola en estos días lo vuelve todo más complejo.
Gestos cotidianos —cocinar, encender la chimenea, ducharme— se transforman en pequeñas odiseas que exigen tiempos lentísimos y gasto enorme de fuerzas. Cada movimiento es una negociación con el cuerpo.
Aun así, me sostengo en lo aprendido. Cierro los ojos y respiro con conciencia, como me enseña Leyre en yoga restaurativo. Descargo tensiones con los ejercicios que Alberto, mi fisioterapeuta, me ha mostrado en este tiempo de adaptación constante. No para vencer el dolor, sino para convivir con él sin que me arrase. Entumecimiento, cansancio y rigidez siguen ahí, pero intento que no me desmoralicen.
Aprender a habitar los brotes es un aprendizaje profundo. Poco a poco me hago sitio en esta nueva realidad: economizo la energía, priorizo, acepto. Aprovecho días buenos para preparar los malos: cocino y guardo, acerco leña a la chimenea tronco a tronco, ordeno la casa pensando en cuando no pueda. Todo es estrategia, cuidado y previsión.
Escribir es una de mis terapias más fieles. Volcar aquí el dolor le quita poder; lo transforma en relato y resistencia. Cada persona debe buscar sus armas para la batalla del dolor y resiliencia.
Mientras llueve fuera y el mundo se vuelve gris, busco presencia. Escucho el repiqueteo del agua en los cristales y trato de encontrar calma.
Hoy duele todo, y me doy permiso. En pijama, con calcetines gordos, contemplo y acepto la tormenta con paciencia (Mari mi psicóloga me enseña a tenerla).
Todo es adaptación.
❤️ El dolor no va a gobernar mi vida. Después de la tormenta, siempre sale el sol.
El impacto del clima en la fibromialgia es una verdad ineludible, una certeza que mi cuerpo proclama con una precisión tan dolorosa como innegable, mucho antes de que el primer indicio de lluvia se manifieste en el cielo. Mi organismo, que ha desarrollado una sensibilidad casi barométrica, se convierte en un oráculo del malestar.
Desde hace dos días, una densa capa de tensión y agotamiento se ha cernido sobre mí. Es la señal inequívoca que anticipa la llegada de un frente frío significativo que promete arrastrar consigo una tormenta persistente, lluvia torrencial y una niebla espesa que envolverá Mallorca. Es una cuenta atrás silenciosa, pero devastadora, que mi sistema nervioso registra con antelación, desencadenando un brote de potente dolor generalizado que me inmoviliza progresivamente.
El epicentro de esta crisis se localiza, como casi siempre, en mis cervicales, un punto neurálgico desde donde la tensión y el malestar irradian con furia. Desde allí, el dolor se expande como un incendio lento y sordo, afectando cada hueso, cada articulación y cada fibra muscular de mi cuerpo. La sensación es idéntica a incubar una gripe feroz, de esas que te clavan en la cama y te paralizan por completo: un dolor total que vacía las reservas de energía vital, dejando un rastro de entumecimiento y rigidez que parece cementar mi cuerpo a la cama.
En medio de este torbellino físico, la realidad de vivir sola añade una capa adicional de dificultad y desafío. Gestos que en la normalidad son automáticos y triviales —como preparar una comida nutritiva, encender la chimenea para combatir el frío húmedo que se cuela por las paredes, o la simple y necesaria acción de ducharme— se transforman en pequeñas odiseas. Cada una exige tiempos lentísimos y un gasto de fuerzas totalmente desproporcionado. Cada movimiento es medido, una delicada negociación con el cuerpo que duele. Hay que pensar dos veces cada acción para economizar la poca energía disponible.
Aun así, a pesar de la adversidad, me sostengo con determinación en los recursos y herramientas que he cultivado en este camino de adaptación constante. En los momentos de mayor agobio, cierro los ojos y me obligo a anclar la mente en el presente a través de la respiración consciente y profunda. Sigo las enseñanzas de Leyre, mi maestra de yoga restaurativo y terapéutico, cuya voz suave resuena en mi interior recordándome la importancia de la pausa y la aceptación. A esto se suman los ejercicios de descongestión específicos y las posturas de alivio que Alberto, mi fisioterapeuta, me ha proporcionado. Estos ejercicios son una estrategia activa que no busca vencer al dolor —una batalla que he aprendido es inútil—, sino convivir con él sin que me arrase por completo. El entumecimiento, el cansancio abrumador y la rigidez persisten, pero la práctica constante me ayuda a intentar que no me desmoralicen.
Aprender a habitar los brotes de dolor se ha convertido en un aprendizaje profundo, casi existencial. Poco a poco, con cada crisis superada, me voy haciendo sitio en esta nueva realidad. La clave se ha vuelto una estricta economía de la energía, administrando cada gramo de fuerza disponible, junto con una priorización implacable de las tareas esenciales. Es un proceso de aceptación activa: acepto la limitación, la integro en mi planificación y sigo adelante. Aprovecho los días buenos para prepararme de manera proactiva para los inevitables días malos: cocino en grandes cantidades y guardo porciones, acerco la leña a la chimenea tronco a tronco, ordeno la casa pensando estratégicamente en cuando mi movilidad sea nula. Todo es estrategia, previsión, cuidado y una planificación rigurosa.
Escribir, en particular, se ha convertido en una de mis terapias más fieles y un ancla a la dignidad. Es fundamental entender que cada persona con una enfermedad crónica debe hallar sus propias herramientas de supervivencia y resiliencia; la escritura es la mía. Al volcar aquí el dolor, la frustración y la impotencia en el papel, les quito su poder destructivo, transformándolos en relato, en testimonio y en una narrativa de resistencia.
Mientras la lluvia sigue cayendo fuera, transformando el mundo exterior en una acuarela de grises, busco intencionadamente la presencia, intentando escuchar más allá del dolor que me atenaza. Me concentro en el repiqueteo rítmico del agua contra los cristales y trato de encontrar una calma efímera en la cadencia de la tormenta.
Hoy, la verdad es que duele absolutamente todo, y en lugar de luchar contra ello con frustración, me doy permiso para sentir ese dolor. Es una rendición táctica, no una derrota. Me quedo acurrucada en mi pijama calentito, con calcetines gordos que ofrecen un pequeño consuelo, contemplando y aceptando la ferocidad de la tormenta a través de la ventana. Mi propósito inquebrantable es superar este brote sin que la sensación de incapacidad se instale y eche raíces en mi psique. La lluvia, con su constante murmullo, parece susurrarme que el dolor disminuirá en unos días, recordándome la importancia capital de la paciencia, una virtud que trabajo intensamente en cada sesión con Mari, mi psicóloga. Todo en esta vida es adaptación constante.
❤️ El dolor podrá visitarme, podrá ser intenso, pero no va a tomar el control de mi vida ni de mi espíritu. Después de la tormenta, después de la niebla, el sol siempre vuelve a salir.

por Marta Bonet | Ene 15, 2026 | Pelusamientos |
He aprendido que vivir con dolor crónico —con esta #fibromialgia ya nombrada, ya sentada a la mesa— no consiste solo en resistir, sino en reorganizar la vida con inteligencia amorosa. No es el cuerpo el que debe adaptarse al mundo, es el mundo el que, cuando se puede, debe plegarse un poco a nosotros.
Hay días en los que lo cotidiano pesa toneladas. El simple gesto de ir a comprar, cargar bolsas, subir escaleras, arrastrar garrafas, se convierte en una prueba de resistencia absurda. Y ahí aparece la revelación: pedir ayuda no es rendirse, es afinar la estrategia.
Hacer la compra online y que llegue a casa. Elegir con mimo una tienda de confianza, quizá la del barrio, y descubrir que también pueden adaptarse y traerte el pedido. Evitar viajes, colas, pesos innecesarios. A veces cuesta un poco más, sí. Pero ese “más” se traduce en menos dolor, menos agotamiento, más energía ahorrada para lo verdaderamente importante: vivir.
Buscar apoyos en casa. Unas horas de ayuda doméstica si es posible. Carritos que descargan la espalda, grifos automáticos que evitan levantar peso, bases con ruedas para mover lo que antes era inmóvil. Pequeños inventos, soluciones sencillas, cambios de hábito que alivian el cuerpo y también la cabeza.
No es debilidad rodearse de recursos. Es sabiduría práctica. Es comprender que el heroísmo no está en hacerlo todo sola, sino en saber cuidarse bien. En diseñar un día a día más amable cuando el cuerpo ya va bastante cargado.
Estas pequeñas grandes ayudas no curan, pero sostienen. Relajan el esfuerzo, bajan el volumen del dolor, devuelven un poco de dignidad al gesto cotidiano. Son una forma silenciosa de autocuidado, una declaración clara: mi salud importa.
❤️ Facilitarme la vida no es rendirme a la enfermedad. Es elegir vivir mejor dentro de ella. Porque cuidarme también es una forma muy seria de valentía, quizá la más importante: el amor propio.
He aprendido, a través de la experiencia cotidiana, la introspección forzada y, no lo neguemos, múltiples momentos de desesperación y frustración, que convivir con el dolor crónico —con esta #fibromialgia, por ejemplo, que ya ha dejado de ser una intrusa para sentarse a la mesa como una comensal permanente y bien conocida— no es, ni debe ser, simplemente una prueba de resistencia estoica o una batalla continua y agotadora contra el propio cuerpo. Esa narrativa heroica y de «lucha» solo conduce al agotamiento y a la culpa.
La verdadera clave, el giro fundamental que transforma la calidad de vida, reside en reorganizar la existencia con una inteligencia profundamente amorosa y estratégica. Dejar de lado la aspiración inalcanzable de «volver a ser como antes» y aceptar la realidad actual con compasión. No es lógico, ni ético, ni remotamente justo esperar que sea el cuerpo, ya de por sí mermado, limitado en sus recursos energéticos y constantemente inflamado, el que se adapte forzosamente a un mundo diseñado bajo la ilusión de la energía ilimitada y la disponibilidad constante. Es, más bien, el mundo, o al menos el entorno inmediato y controlable, el que, cuando es posible, debe plegarse, suavizarse y hacerse más accesible a nuestras necesidades reales y fluctuantes. Es un acto de adaptación mutua, donde la balanza debe inclinarse siempre a favor del bienestar, la conservación de la poca energía disponible y la prevención de las crisis de dolor.El Peso de lo Cotidiano: Más que una Metáfora (El Impacto Real de la Sobrecarga)
Hay días en los que el peso de lo cotidiano no es una simple figura retórica: se siente de manera literal, como si cada articulación estuviera rellena de plomo. Arde en la espalda, oprime la cabeza con una niebla mental (el fibrofog) y satura la mente con una fatiga cognitiva que lo vuelve todo lento, confuso y casi imposible de procesar.
Lo que para la mayoría es un trámite sin importancia, algo que se resuelve con el «piloto automático» y sin gasto significativo de energía, como el simple gesto de ir a comprar al supermercado, cargar bolsas pesadas, subir tramos de escaleras con peso o arrastrar garrafas de agua, se convierte para nosotros en una prueba de resistencia absurda, una maratón que consume de golpe la escasa reserva energética (esa preciada «batería») con la que contábamos para todo el día. El coste no es solo físico, sino que se arrastra en forma de malestar y dolor aumentado durante días.
Y justo en ese punto de inflexión, en la frustración de la limitación y el agotamiento, aparece una revelación liberadora y transformadora: pedir ayuda, o, mejor aún, buscar y crear soluciones que minimicen el esfuerzo y la fricción, no es una señal de rendición ni de debilidad, sino un afinamiento brillante y sofisticado de la estrategia personal de supervivencia y, más importante aún, de calidad de vida. Es la aplicación de una economía de esfuerzo inteligente.Victorias Silenciosas: Delegar el Esfuerzo (La Inversión en Bienestar)
Implementar la compra online y recibirla a domicilio es una de esas victorias silenciosas, pero monumentales, que deberían ser prescritas. Es un acto de delegación consciente: transferir la tarea de transporte, deambular por pasillos, cargar cestas y bolsas pesadas a quienes están equipados y preparados físicamente para ello. Se eliminan múltiples detonantes de dolor de una sola tacada.
Alternativamente, se puede elegir con mimo una tienda de confianza, quizás esa del barrio de toda la vida, y tener la conversación sincera para descubrir que la adaptación es posible; que también pueden ofrecer un servicio de entrega que evite viajes innecesarios, colas interminables de pie y el manejo de pesos peligrosos para un cuerpo ya vulnerable. La clave es comunicar la necesidad sin vergüenza.
Es cierto que, a veces, esta comodidad puede implicar un coste económico superior, un pequeño peaje monetario por el envío o el servicio. Pero es fundamental reinterpretar ese gasto: ese «más» monetario se traduce directamente en menos dolor físico, en un agotamiento significativamente menor a nivel sistémico, y, crucialmente, en más energía ahorrada para lo verdaderamente importante: vivir plenamente, disfrutar de un momento de calma sin culpa, poder leer un libro, o simplemente tener la energía suficiente para hacer otra actividad esencial o placentera. Es una inversión directa en salud y bienestar, no un capricho.El Soporte Domiciliario y el Diseño Inteligente (La Ergonomía de la Vida)
El soporte debe buscarse también dentro de las paredes de casa, en la reconfiguración del propio santuario. Si la situación económica lo permite, invertir en unas horas de ayuda doméstica no debe verse como un lujo, sino como una herramienta de salud preventiva y gestión energética esencial. Aliviar la carga de las tareas de mantenimiento del hogar (limpieza profunda, fregar suelos, cambiar ropa de cama) es liberar al cuerpo de movimientos repetitivos, posturas forzadas y esfuerzos que pueden desencadenar crisis de dolor o periodos de intensa inflamación.
Además, existe un universo de «pequeños inventos» y soluciones de diseño inteligente que son verdaderos aliados silenciosos en la lucha diaria por la autonomía, haciendo que el hogar se adapte a ti:
- La Tecnología Vestible: Uso de smartwatches o alarmas para recordatorios de medicación, de pausas o de estiramientos.
- Carritos de la compra diseñados ergonómicamente que distribuyen el peso y descargan la espalda, o carritos tipo «trolley» para transportar objetos dentro de casa.
- Grifos automáticos o con palanca larga que evitan la fuerza de agarre y la torsión innecesaria en las manos (una bendición para la artrosis o la inflamación articular).
- Bases con ruedas que convierten lo que antes era inmóvil y pesado (como macetas grandes, electrodomésticos o bombonas de agua) en elementos fáciles de mover con un mínimo esfuerzo, reconfigurando el espacio sin agonía.
- Ayudas técnicas sencillas como pinzas de agarre para alcanzar objetos altos o bajos (reduciendo el riesgo de caídas y la torsión de columna), o herramientas con mangos engrosados para reducir la presión y el estrés en las pequeñas articulaciones de manos y dedos.
Son soluciones sencillas, cambios de hábito y pequeñas inversiones que no solo alivian la carga del cuerpo físico, sino que también despresurizan y tranquilizan la mente al eliminar fuentes constantes de estrés y anticipación dolorosa. Saber que no tienes que luchar con cada tarea cotidiana es un alivio psicológico inmenso.La Sabiduría del Autocuidado (Una Nueva Forma de Coraje)
Rodearse de recursos y aceptar el apoyo necesario no es una manifestación de debilidad, ni mucho menos un fracaso personal. Es, por el contrario, un acto de profunda sabiduría práctica y de auto-reconocimiento maduro. Es la comprensión clara de que el heroísmo en esta vida no se encuentra en el agotamiento de intentar hacerlo absolutamente todo sola, imitando modelos de energía inalcanzables y sanos, sino en la capacidad de saber cuidarse bien y gestionar los propios límites con dignidad, transparencia y firmeza.
El verdadero coraje reside en diseñar y ejecutar un día a día más amable, más flexible y menos exigente, precisamente porque el cuerpo ya va bastante cargado por el peso inherente de la enfermedad crónica. Es la elección de la sostenibilidad a largo plazo por encima del esfuerzo puntual destructivo.
Estas pequeñas grandes ayudas no poseen el poder mágico de curar la condición subyacente, ni lo pretenden, pero cumplen un rol vital y fundamental: sostienen la vida. Relajan la intensidad del esfuerzo físico y mental, bajan el volumen constante de la sintomatología dolorosa (a menudo exacerbada por el estrés físico), y devuelven una porción esencial de dignidad, autonomía y control al gesto cotidiano, por simple que parezca.
Son, en su esencia más pura, una forma silenciosa y constante de autocuidado preventivo, una declaración firme y clara al universo, a nuestro entorno y, lo que es más importante, a nosotras mismas: mi salud, mi bienestar y mi calidad de vida importan y son mi prioridad.
❤️ Facilitarme la vida y aceptar el apoyo necesario no es un acto de rendición a la enfermedad. Es, inequívocamente, una elección consciente de vivir lo mejor posible dentro de las limitaciones que impone la condición crónica. Es la gestión inteligente de un recurso finito y la búsqueda activa del alivio. Porque cuidarse a uno mismo, gestionar la energía como un recurso limitado y buscar activamente el alivio del dolor y del esfuerzo innecesario también es una forma muy seria y valiosa de valentía, quizás la más importante de todas: la que nace del amor propio incondicional y la autoaceptación radical.

por Marta Bonet | Ene 15, 2026 | Pelusamientos |
Hay personas que no solo ejercen una profesión: sostienen. La doctora Esther M. Valencia es una de ellas.
En los procesos largos, complejos y frágiles, donde el cuerpo se vuelve territorio incierto y el miedo camina a tu lado, no basta con recetas ni diagnósticos. Hace falta algo más difícil de prescribir y mucho más necesario: confianza. Y Esther ha sido, desde el principio, ese lugar seguro.
Ella encabeza mi red de apoyo no por jerarquía, sino por presencia. Porque aun cuando mi salud ha requerido especialistas, pruebas, derivaciones y caminos técnicos complejos, ha sabido orquestar todo el proceso con mirada amplia, cuidadora y profundamente implicada. A veces adelantándose a tratamientos que aún no estaban sobre la mesa. Otras, informándose por mí, conmigo, desde la escucha honesta. Dando lo que sabía y buscando lo que aún no. Siempre desde vocación real, la que no se apaga cuando termina la consulta.
Su ternura y su trato humano han sido, muchas veces, más medicina que cualquier fármaco. Porque cuando alguien te mira con respeto, te cree, acompaña y te explica sin prisa, el cuerpo descansa un poco. Y cuando el cuerpo descansa, el dolor afloja. Aunque sea un instante.
Mi médica de cabecera no ha sido punto de partida administrativo. Ha sido balsa, eje y pegamento. Esa figura que da coherencia al caos, que aporta calma cuando todo se desordena, que sostiene la confianza cuando el proceso se alarga y agota.
Y desde aquí quiero ampliar agradecimiento. Porque en #Esporles, mi pueblo en #Mallorca, el centro de salud es familia. Para quien sufre, para quien convive con dolor, miedo o incertidumbre, ese equipo es fuerza, motivación, empatía, comprensión, solidaridad y compasión. Valores imprescindibles, y más aún en este presente que tanto carece de ellos.
Hoy quiero decir gracias. A Esther, como eje. Y a todo el equipo, como red.
Porque cuando la salud se tambalea, el cuidado humano no es extra: es lo que nos mantiene en pie. Y ellos lo saben, por vocación, por corazón y por profesionalidad.
Así deberían ser siempre los equipos sanitarios: ponerse a nuestro lado y abrazarnos desde la vocación.
Hay personas que no solo ejercen una profesión; van mucho más allá: sostienen la vida en los momentos de mayor fragilidad.
La doctora Esther M. Valencia es, sin lugar a dudas, una de esas figuras esenciales cuya labor trasciende la frialdad del diagnóstico y la receta.
En los procesos de salud que son largos, complejos y especialmente frágiles —aquellos donde el cuerpo se convierte en un territorio incierto, lleno de amenazas desconocidas, y el miedo se instala como un compañero constante— no basta con una prescripción precisa o un resultado de prueba. Se requiere algo más profundo, algo infinitamente más difícil de prescribir en un papel, pero mucho más necesario para la sanación: la confianza inquebrantable. Y Esther ha sido, desde el momento inicial, ese faro, ese lugar seguro e incondicional al que siempre se puede volver.
Ella encabeza mi red de apoyo, y no por una simple jerarquía administrativa, sino por la autoridad que le otorga su presencia integral, activa y profundamente humana. Porque mi salud, en ocasiones, ha requerido la intervención de múltiples especialistas, la realización de pruebas complejas y derivaciones a centros de alta tecnología y caminos técnicos enmarañados. Sin embargo, Esther ha sabido orquestar la totalidad del proceso con una mirada amplia, profundamente cuidadora y una implicación que va más allá de cualquier deber contractual.
Su vocación la impulsa a la proactividad: a veces, se adelanta a tratamientos que aún no estaban siquiera sobre la mesa de discusión, anticipando necesidades futuras. Otras, se informa exhaustivamente, codo con codo conmigo y por mí, partiendo siempre de la escucha honesta y activa. Ella aporta lo que sabe con rigor y, cuando algo escapa a su conocimiento, lo busca con una diligencia incansable, haciendo de puente entre la necesidad del paciente y la complejidad del sistema. Esta es una vocación real, de las que no se apaga ni se archiva en el momento en que termina la consulta de diez minutos. Es un compromiso vital.
Su ternura, su empatía y, sobre todo, su trato humano y respetuoso han sido, en innumerables ocasiones, más curativos que cualquier intervención farmacológica. Porque cuando un paciente se siente mirado con respeto genuino, cuando es creído en la legitimidad de su dolor y acompañado sin prisas ni juicios, el cuerpo puede permitirse un pequeño pero crucial descanso. Y cuando el cuerpo, acosado por la enfermedad, descansa un instante, el dolor afloja su tensión, permitiendo un respiro vital.
Mi médica de cabecera, en mi experiencia personal, ha sido mucho más que un punto de partida administrativo o un mero gestor de papeleo. Ha sido mi balsa en la tormenta, mi eje de estabilidad emocional y el pegamento que mantiene unida la esperanza fragmentada. Ella es la figura que se yergue en medio de la confusión para dar coherencia al caos, que irradia calma cuando todo alrededor se desordena y que sostiene la confianza del paciente cuando el proceso se alarga, se complica y amenaza con agotar las fuerzas. Ella es el anclaje fundamental.
Y desde este punto central de agradecimiento, quiero ampliar el reconocimiento a toda una comunidad de profesionales. Porque en #Esporles, mi querido pueblo en #Mallorca, el centro de salud es mucho más que una instalación sanitaria: es familia en el sentido más profundo. Para cualquiera que esté sufriendo, para quien convive diariamente con el dolor crónico, el miedo o la incertidumbre del diagnóstico, ese equipo completo —desde la recepción que te saluda por tu nombre hasta la enfermería, pasando por el personal de apoyo— es una fuente inagotable de fuerza, motivación, empatía, comprensión, solidaridad y compasión. Estos valores no son un lujo opcional en la sanidad; son absolutamente imprescindibles, y lo son aún más en un presente social que, lamentablemente, tanto carece de ellos.
Hoy, mi alma y mi cuerpo quieren decir un rotundo gracias. A Esther, como el eje firme, bondadoso y guía. Y a todo el equipo del centro de salud, como la red de contención humana y profesional que atrapa cuando piensas que vas a caer.
Porque cuando la salud personal se tambalea, el cuidado humano y compasivo deja de ser un extra para convertirse en la verdadera estructura que nos mantiene en pie. Ellos lo saben, y lo aplican día a día, por vocación intrínseca, por corazón y por una profesionalidad que no solo cura, sino que dignifica la vida.
Así deberían ser siempre los equipos sanitarios: ponerse incondicionalmente a nuestro lado y abrazarnos desde la profundidad de su vocación humanista, reconociendo al paciente como centro de la complejidad, no como un mero caso.

por Marta Bonet | Ene 5, 2026 | Pelusamientos |
He aprendido, a fuerza de dolor, que el sufrimiento no siempre grita. A veces susurra y se esconde en un cuerpo que ya no responde, en energía que no alcanza, en nostalgia de quien uno fue y ya no puede volver a ser. Hay dolores físicos, emocionales, mentales y espirituales que no se ven, pero están.
Perder salud, un proyecto vital, fe, una relación o una versión de uno mismo también es duelo, y no tiene atajos.
No hablo desde teoría.Hablo desde haber atravesado las fases del dolor: negación, rabia, tristeza profunda… y ahora, aceptación consciente. No resignada. Activa. Digna.
2026 no es para rendirme, es para reconstruirme.
Si te duele el cuerpo cada día. Si vives cansado sin saber explicarlo. Si estás de duelo por lo que perdiste —o no llegó a ser—. Si has perdido fe, fuerza o rumbo. Si estás agotado de aparentar que todo va bien…quédate. Este manifiesto es para ti.
Yo no soy guía, salvadora, o ejemplo. Soy alguien que también se rompió y decidió quedarse, acompañarte. Nazco del dolor crónico, duelo por quien fui, y necesidad profunda de no atravesar esto sola. Mi propósito es sencillo, firme: acompañar a quien sufre, desde la humildad de la experiencia vivida, desde la empatía, la solidaridad, la compasión… Desde valores profundos basados en el amor.
Mis deseos son claros:
aceptar la realidad sin pelearme con ella, luchar sin violencia contra mí misma, cuidar cuerpo y ánimo sin culpa. Aprender a convivir con lo crónico —sea dolor, pena, cansancio o ausencia— buscando la mejor calidad de vida posible y el mejor ánimo alcanzable. No para volver atrás, sino para avanzar con verdad y dignidad.
Este año no me mediré por lo que produzco, sino por cómo me trato. No por lo que aguanto, sino por lo que respeto. No por llegar, sino por seguir.
Estoy aquí para eso. Para escribir cuando te falten palabras. Para juntos usar el humor y el amor como refugio.
Para recordar que la fragilidad no es fallo, es condición humana.
Para acompañar a cualquiera que sufra, sea cual sea la causa, porque el dolor siempre se siente igual en las entrañas.
Si este texto llega a ti, compártelo, pues no es casualidad sino causalidad.
❤️ Juntos, somos la resistencia
He aprendido, a fuerza de dolor y de la persistencia silenciosa de las heridas, que el sufrimiento no siempre se manifiesta con un estruendo. A veces, su voz es apenas un susurro que se esconde en los rincones más íntimos de nuestro ser. Se camufla en un cuerpo que, sin una razón aparente en los análisis, ha dejado de responder con la vitalidad de antaño; se materializa en una energía que simplemente no alcanza para las tareas cotidianas; y se nutre de la nostalgia punzante de quien uno fue y, por circunstancias de la vida, ya no puede volver a ser. Existe un espectro de dolores —físicos, emocionales, mentales y espirituales— que son invisibles a los ojos ajenos, pero que son una realidad tangible para quien los porta.
El proceso de perder va mucho más allá de una ausencia física. Perder la salud que se daba por sentada, ver desvanecerse un proyecto vital largamente soñado, extraviar la fe en uno mismo o en el mundo, el final doloroso de una relación significativa, o el luto por una versión propia que se ha roto… todo ello es duelo. Es una travesía ineludible que, me ha tocado experimentar en carne propia, no admite atajos ni soluciones mágicas.
No hablo desde la distancia aséptica de la teoría, ni desde la comodidad de una reflexión externa. Hablo desde las profundidades del haber atravesado las fases más crudas del dolor: la negación inicial, la rabia hirviente ante la injusticia de la pérdida, la tristeza profunda que lo inunda todo… y ahora, el arribo a una aceptación consciente. Y aquí radica la clave: no es una aceptación resignada, de la que baja los brazos; es una aceptación activa. Es la decisión de levantar los cimientos con dignidad, de honrar la experiencia sin autocompasión paralizante.
Por eso, 2026 no será un año para la rendición, ni para la negación de la fragilidad. Es el año para la reconstrucción metódica, amorosa y firme.
Si al leer estas líneas sientes que te duele el cuerpo cada día, sin una explicación sencilla que alivie la carga. Si vives con un cansancio persistente y profundo, un agotamiento que no puedes explicar ni justificar. Si te encuentras en un duelo activo por aquello que perdiste o, quizás más doloroso, por lo que nunca llegó a ser. Si has perdido la fe, la fuerza o el rumbo que antes te guiaban. Si estás, sencillamente, agotado de mantener la fachada de que todo va bien… quédate. Permanece en este espacio. Este manifiesto nace desde ese mismo lugar y es, inequívocamente, para ti.
Quiero ser clara: no me erijo como guía, salvadora, o un ejemplo inalcanzable. Soy simplemente alguien que también se rompió, que tocó fondo, y que tomó la decisión consciente de quedarse y acompañarte. Mi voz nace del dolor crónico, del duelo activo por la persona que fui antes de la ruptura, y de la necesidad profunda e innegociable de no atravesar este camino en absoluta soledad. Mi propósito, entonces, es sorprendentemente sencillo y firmemente anclado: acompañar a quien sufre, sea cual sea la causa de su herida. Lo haré desde la humildad de la experiencia vivida, desde la empatía que entiende la sombra, desde la solidaridad sincera, la compasión activa y, en última instancia, desde valores profundos basados en el amor como fuerza motora de la sanación.
Mis deseos para este nuevo ciclo son nítidos y actúan como mi hoja de ruta:
- Aceptar la realidad sin pelearme con ella: Entender que la lucha interna contra lo que es solo añade sufrimiento. Es abrazar la realidad, por dura que sea, como punto de partida.
- Luchar sin violencia contra mí misma: Abandonar la autoexigencia tóxica y la crítica destructiva. La batalla es por mí, no contra mí.
- Cuidar cuerpo y ánimo sin culpa: Reconocer que el descanso y el autocuidado no son lujos, sino requisitos fundamentales, liberándolos de la condena de la culpa o el egoísmo.
- Aprender a convivir con lo crónico: Sea dolor persistente, pena latente, cansancio inexplicable o la ausencia irremediable. El objetivo no es eliminarlo si no es posible, sino buscar la mejor calidad de vida posible y el mejor ánimo alcanzable en estas circunstancias. No busco el quimérico retorno al pasado, sino avanzar con verdad y dignidad en el presente.
Este año, la vara de medir mi valía y mi progreso cambiará radicalmente. No me mediré por lo que produzco, la productividad como medida del ser, sino por cómo me trato en los momentos de mayor fragilidad. No por lo que aguanto —esa resistencia pasiva y autodestructiva—, sino por lo que respeto de mis límites y necesidades. No por llegar a una meta impuesta, sino por el simple y heroico acto de seguir adelante, día tras día.
Estoy aquí, en este espacio compartido, precisamente para eso. Para poner palabras cuando a ti te falten. Para que usemos juntos el humor —esa chispa de luz en la oscuridad— y el amor —la red que nos sostiene— como un refugio seguro. Para recordarte y recordarme, una y otra vez, que la fragilidad no es un fallo o una deficiencia; es, esencialmente, la condición humana. Y para acompañar a cualquiera que sufra, sea cual sea la causa o la etiqueta de su dolor, porque el dolor, en las entrañas, se siente siempre igual.
Si este texto ha resonado contigo, te pido que lo compartas. No es fruto de la casualidad, sino de una profunda causalidad que busca conectar corazones heridos.
❤️ Juntos, somos la resistencia. Y la reconstrucción empieza hoy.

por Marta Bonet | Ene 5, 2026 | Pelusamientos |
Hay cuerpos que funcionan con una batería secreta, pequeña y caprichosa. No se ve, no hace ruido, no avisa cuando se vacía. Simplemente se apaga.
Y aprender a vivir así es aceptar una aritmética distinta: donde un gesto cuesta, donde una salida se paga, donde un día fuera se cobra al siguiente con intereses.
La #Navidad, con su ruido amable y su entusiasmo obligatorio, exige energía extra.
Cuidar, organizar, estar presente, sostener conversaciones, desplazarse, cumplir.
Yo también querría ser anfitriona, envolver regalos, recorrer el pueblo, pasear la ciudad, celebrar. Pero mi cuerpo vive en otra lógica.
Ayer bajé a la ciudad, fui al médico, hice un recado sencillo. Hoy no puedo moverme. No es falta de voluntad: es consecuencia. Mi realidad funciona así.
Cuando el #dolorcronico y el #cansanciocronico se instalan, la energía deja de ser un derecho y pasa a ser un bien escaso.
Cada decisión implica renuncia. Cada “sí” lleva escondido un “mañana no podré”. Y eso duele, no solo en el cuerpo: duele en la identidad, en la culpa, en la sensación de no llegar a cuidar a quienes amas como querrías o a ser productivo como acostumbrabas.
No poder estar no significa no querer. No celebrar no es desamor. No aguantar no es debilidad. Es respeto por un cuerpo que ya va al límite.
Y, sin embargo, la culpa aparece. Porque vivimos en una cultura que confunde presencia con valor y resistencia con amor.
Yo estoy aprendiendo otra forma de cuidar: más pequeña, más silenciosa, más real. Cuidar también es parar. Empezar por una misma. Escuchar. Decir “hoy no puedo” sin vergüenza. Permitir que otros sostengan cuando una no llega. Entender que la energía limitada no es una excusa, es una condición.
Esta es mi Navidad: menos hacer, más verdad. Menos demostrar, más cuidarme. Ojalá quien me rodea pueda mirarlo así. No como una ausencia, sino como un acto profundo de honestidad.
Y lo escribo, todo, para vosotros, para ayudar a quienes sufren, para ser espejo…
❤️Mi cuerpo no me abandona: me enseña a vivir con ternura lo que antes vivía con exigencia.
«La energía en Navidad»: Una Geografía Interna y la Tiranía de la Ausencia
Existen existencias, y por ende, cuerpos, que operan bajo una lógica energética radicalmente distinta a la norma. Están regidos por una batería secreta, diminuta, invisible y, lo más exasperante, totalmente caprichosa. Este sistema no obedece a las convenciones de la tecnología moderna: no emite un pitido de advertencia al agotarse, no ofrece una barra de progreso que decrece con gracia; simplemente se colapsa. Es el equivalente biológico de un interruptor que salta sin la menor cortesía, dejando todo el sistema en una forzosa e inmediata pausa.
Habitar un cuerpo con esta condición crónica es un ejercicio constante de aritmética vital peculiar, una contabilidad existencial donde cada acción se registra como un débito significativo. Aquí, el simple gesto de levantarse de la cama puede consumir una porción desmedida del presupuesto diario. Una salida, por muy deseada o placentera que sea, no se percibe como una inversión, sino como una deuda inmediata y con alto interés. La norma más cruel es que un día de «normalidad aparente» o de esfuerzo apenas extra se cobra inexorablemente al día siguiente, con intereses acumulados que precipitan al cuerpo a un estado de quietud obligatoria, una inmovilidad que el mundo exterior confunde fácilmente con pereza o falta de disciplina.
El ciclo de la Navidad, con su banda sonora de ruido amable pero insistente, su imperativo social de entusiasmo contagioso y su frenesí visual de luz y color, no es meramente una época festiva; se transforma en un desafío energético mayúsculo, un auténtico pico de demanda que exige recursos que el cuerpo limitado simplemente no posee. Esta época multiplica las exigencias, requiriendo una energía extra para:
- Cuidado y Gestión Emocional: Anticipar necesidades de otros, manejar las dinámicas familiares complejas y ofrecer apoyo emocional ininterrumpido.
- Logística y Organización: El planeamiento y ejecución de comidas, la gestión de planes y la coordinación de logísticas de desplazamiento.
- Presencia Sostenida: Mantener un estado de «estar presente» de manera activa y sostenida, una tarea mentalmente agotadora.
- Interacción Social Extensa: Sostener conversaciones largas, múltiples, a menudo banales o superficiales, que drenan la reserva cognitiva.
- Movilidad Forzada: Los desplazamientos constantes entre hogares, pueblos o ciudades, cada trayecto un costo físico y mental.
- Cumplimiento de Roles: La presión de satisfacer expectativas, honrar tradiciones y encarnar roles familiares preestablecidos.
Dentro de esta dinámica de escasez, la voluntad choca frontalmente contra la biología. La mente fantasea con la vida que se observa en los demás: ser la anfitriona radiante que gestiona la fiesta con gracia, la persona que envuelve regalos con una minuciosidad casi artística, la que se permite el lujo de recorrer el pueblo nevado o pasear por la ciudad iluminada, celebrando hasta altas horas de la madrugada sin pagar peaje. Sin embargo, el cuerpo habita una geografía interna diferente, marcada por una restricción de recursos que es innegociable.
El día anterior sirve como un ejemplo paradigmático de esta realidad. Una simple bajada a la ciudad para encadenar una visita médica con un recado menor —una jornada que la mayoría catalogaría como rutinaria— se convierte para este sistema biológico en el detonante de una inmovilidad total para el día siguiente. Esto no es un fracaso de la voluntad, ni pereza, ni una falta de deseo. Es la consecuencia directa, lógica e implacable. La realidad del cuerpo funciona bajo un principio de acción-reacción llevado a su extremo más dramático.
Cuando el dolor crónico y el cansancio crónico se instalan en el centro de la vida, el concepto de energía se subvierte radicalmente. Deja de ser ese derecho inalienable, ese caudal aparentemente inagotable con el que cuenta el cuerpo sano, y se transforma en un bien escaso, de un valor incalculable y gestionado con una cautela obsesiva.
En esta escasez, cada decisión es una renuncia implícita. Cada «sí» que se pronuncia en el presente lleva intrínseco un «mañana no podré» que se cobra en el futuro con una certeza matemática. Y este peaje es, además de físico, profundamente devastador en lo emocional. El dolor no se limita a la esfera corporal; duele en la identidad. Genera una culpa profunda y constante por no poder rendir, por fallar al intento de cuidar a quienes se ama con la intensidad o la presencia que se desearía, o por no ser productivo al nivel que la sociedad, o la propia memoria, exige.
Es absolutamente fundamental y liberador comprender una verdad: No poder estar no es, jamás, sinónimo de no querer estar. No celebrar la Navidad siguiendo el estándar socialmente aceptado no es una señal de desamor o indiferencia. Retirarse, no aguantar el ritmo o decir «basta» no es una muestra de debilidad, ni moral ni física. Es, de hecho, un acto de profunda autoprotección y respeto por un cuerpo que ya está operando, de forma permanente, al límite de sus capacidades.
Y sin embargo, la culpa nos asalta con ferocidad. Esto sucede porque estamos inmersos en una cultura que ha confundido peligrosamente y de manera sistemática la presencia física con el valor personal, y la resistencia estoica con el amor o el compromiso verdadero. La lógica social, silenciosa pero tiranizante, es que si no estás, no importas; si no aguantas, no amas lo suficiente.
Por ello, el proceso actual es un profundo desaprendizaje para construir otra forma de cuidar: una que es necesariamente más pequeña en escala, más silenciosa en su ejecución, pero infinitamente más real, más honesta y más sostenible.
Cuidar también es, paradójicamente, parar. Es la acción más radical en una sociedad obsesionada con el movimiento, y a menudo, la más necesaria. Es comenzar el cuidado por una misma, sintonizando con el susurro del cuerpo antes de que se vea forzado a gritar. Es la audacia de atreverse a decir «hoy no puedo» sin la vergüenza lacerante que nos ha inoculado la cultura de la productividad y la disponibilidad total. Es la humildad de permitir, en ocasiones, que otros sostengan las riendas cuando una no llega. Es, finalmente, la aceptación serena y fundamental de que la energía limitada no es una excusa cómoda; es una ineludible condición de vida.
Esta, y solo esta, se revela como la Navidad auténtica: menos hacer para los demás, más verdad interior; menos demostrar hacia el exterior, más cuidarse a sí misma. El mayor anhelo es que quienes rodean esta realidad puedan interpretar este repliegue necesario no como una ausencia, un rechazo o una falta de interés, sino como lo que verdaderamente es: un acto profundo de honestidad brutal y amor propio vital.
Y lo comparto, todo este proceso y esta batalla interna, para vosotros que leéis. Para arropar y ser un espejo reconfortante para quienes también navegan estas aguas turbias del sufrimiento crónico y la limitación invisible, sintiéndose solos en la contabilidad de su escasez.
❤️ Mi cuerpo no me abandona; al contrario, me está obligando a aprender la lección más vital y transformadora: a vivir con ternura aquello que, durante demasiado tiempo y por la presión cultural, viví con una exigencia implacable y destructiva.

por Marta Bonet | Dic 17, 2025 | Pelusamientos |
Hay un cansancio continuo que no se negocia. No avisa, no atiende a agendas ni entiende de compromisos. Llega y se instala, como una marea irregular. Y una, que siempre fue resolutiva, activa, cumplidora, aprende de pronto a vivir en un territorio nuevo: el de la energía intermitente.
Estoy descubriendo pequeños trucos para sostenerme.
Organizar la vida a días alternos: un día salgo, me muevo, voy al médico, hago gestiones; al siguiente descanso, me recojo, me cuido. Parece sencillo escrito, pero es un aprendizaje emocional profundo. Porque descansar sin culpa cuesta. Mucho. La culpa aparece como un murmullo constante, recordándome lo que “debería” poder hacer, y es muy complejo y frustrante.
A veces no sé cómo explicarlo. Repetir “me encuentro mal” agota más que el propio agotamiento. Y cuando intuyo que de nuevo no van a entenderme, invento una excusa. Eso me duele. Porque no es mi naturaleza mentir. Me quedo entonces sola con esa incomodidad: la de no haber sido fiel a mí misma y la de no saber cómo traducir algo tan irregular, tan invisible, tan cambiante y tan incomprendido. .
En este punto entra el concepto #hygge. No como moda o etiqueta, sino como refugio. He descubierto que existe una forma de descanso que no pide permiso ni se justifica. Quedarse en casa, en ropa cómoda, sin maquillaje ni exigencias. Encender una vela. Preparar algo caliente. Escuchar música suave. Dejar que el mundo se quede fuera mientras dentro todo baja el volumen. Mi sistema nervioso lo agradece como se agradece el agua tras una larga sed.
No es pereza. Es respeto. Mi energía ahora no está para conquistar, sino para sostenerme. Mi cuerpo no es un enemigo al que exprimir, sino un hogar al que cuidar. Buscar calidad de vida no es rendirse: es inteligencia emocional. Es supervivencia amorosa.
❤️ Estoy aprendiendo a dosificar la vida sin culpa, porque cuando el cuerpo lucha, descansar también es una forma de seguir adelante. Aprendo de los nórdicos, de su inteligencia Hygge
Existe una forma de agotamiento que no conoce el compromiso ni la negociación. Es un cansancio profundo, orgánico, que no atiende a calendarios, que se burla de las agendas y que irrumpe sin previo aviso. Llega y se asienta, con la persistencia ineludible de una marea cuyo flujo es completamente irregular.
Y para una, cuya identidad siempre estuvo cimentada en la resolución, la acción constante y el cumplimiento impecable de cada tarea, este nuevo territorio se presenta como un desafío radical: el de aprender a cohabitar con una energía que es, por naturaleza, intermitente. Es una escuela emocional forzosa.
En este proceso de adaptación, estoy descubriendo y aplicando pequeños trucos, estrategias sutiles pero poderosas, que me permiten mantenerme a flote, sostenerme en lugar de colapsar. La principal es la organización de la vida en ciclos binarios, casi un patrón de días alternos: un día se destina a la acción, a la visibilidad social, a las diligencias impostergables (salir, moverme, ir al médico, cumplir con gestiones); y el día siguiente, en contraste absoluto, es de obligatorio descanso, de recogimiento introspectivo, de cuidado sin paliativos.
Parece una fórmula simple cuando se plasma en palabras, pero la implementación lleva consigo un aprendizaje emocional de una complejidad inmensa. Porque descansar sin que la culpa se presente como peaje es, quizás, la tarea más ardua.
La culpa no es un pensamiento ocasional, sino un murmullo constante y traicionero. Se disfraza de voz interna y me recuerda, sin cesar, lo que «debería» estar logrando, las metas que se abandonan, el ritmo que se pierde. Es un lastre emocional que convierte lo necesario en un lujo injustificado, generando una frustración que es tan compleja como agotadora.
A veces, la incapacidad de traducir este estado se convierte en una soledad lacerante. La repetición de un simple «me encuentro mal» se vuelve tan estéril y agota más que la propia fatiga que intento describir. Y cuando mi intuición me avisa de que, una vez más, el mensaje no será comprendido, la barrera del malentendido es demasiado alta y recurro a la invención de una excusa. Y esa mentira, esa falta de autenticidad forzada, me duele en lo más íntimo. Porque mi naturaleza rechaza la simulación.
Es ahí donde me quedo confinada, sola con esa doble incomodidad: la de no haber sido fiel a mi propia esencia y la de no encontrar el lenguaje para describir una condición tan irregular, tan fundamentalmente invisible, tan cambiante y, por ende, tan profundamente incomprendida por el entorno.
Es en este preciso punto de vulnerabilidad y necesidad donde emerge el concepto #hygge. No lo acojo como una tendencia pasajera o una simple etiqueta estética, sino como una estrategia vital, un auténtico refugio de supervivencia.
He descubierto una forma de descanso que se establece por derecho propio, que no necesita ni pide permisos ni ofrece justificaciones. Es el acto consciente de quedarse en el hogar, envolverse en la ropa más cómoda, eliminar cualquier vestigio de maquillaje o autoexigencia. Es encender una vela, el ritual de preparar una bebida caliente que reconforte, la elección de música suave que acaricie el ambiente. Es permitir que el vasto mundo se quede exactamente donde está, afuera, mientras que, internamente, todo el sistema baja el volumen al mínimo. Mi sistema nervioso central lo recibe con la gratitud con la que un cuerpo sediento bebe agua fresca después de una travesía.
Esto no es pereza; es un profundo acto de respeto. Mi energía actual ha sido reasignada: ya no está destinada a la conquista de territorios externos, sino a la tarea esencial de sostenerme internamente. Mi cuerpo ha dejado de ser percibido como un enemigo que debe ser exprimido hasta el último reducto de rendimiento, para ser reconocido como lo que es: un hogar precioso al que debo cuidar y proteger. Buscar la calidad de vida en estas condiciones no es un gesto de rendición o debilidad, es la manifestación más pura de la inteligencia emocional. Es, en esencia, la supervivencia tejida con amor propio.
❤️ Estoy inmersa en un aprendizaje lento pero firme: el de dosificar la vida sin que el fantasma de la culpa me penalice. He comprendido que, cuando el cuerpo está inmerso en una lucha interna constante, descansar es, de hecho, la forma más activa y necesaria de seguir adelante. Me inspiro en la sabiduría de los nórdicos, en su profunda inteligencia Hygge, para reestructurar mi existir.
Hygge es un concepto fundamental de origen danés que trasciende la simple decoración o la calidez invernal. Define una sensación holística y profunda de bienestar, de arraigo, de comodidad absoluta y de seguridad emocional inquebrantable. Hace referencia directa a la capacidad intencional de crear ambientes y momentos genuinamente acogedores que no solo favorecen la calma y la paz interior, sino que también estimulan la conexión humana (o el disfrute solitario) y la apreciación plena de las pequeñas, pero significativas, cosas cotidianas. Hygge implica una trilogía de valores: presencia consciente, sencillez radical y cuidado. Es una filosofía que dicta reducir deliberadamente el ritmo, priorizar sin dudar el confort tanto físico como emocional, y generar espacios seguros donde el cuerpo y la mente puedan relajarse sin defensas, sentirse protegidos y encontrar un equilibrio restablecido, ya sea en la soledad introspectiva o en la compañía elegida.

por Marta Bonet | Dic 12, 2025 | Pelusamientos |
Hay demasiadas noches en las que el sueño me roza, pero no me abraza. Me observa desde lejos, desde el quicio de la puerta, como si dudara de si aún merezco su ternura. Vivir con #dolorcrónico es vivir en desvelos: el cuerpo arde, la mente gira, y las horas se vuelven eternas. Y, sin embargo, en medio de esta batalla silenciosa he descubierto un aliado inesperado: un puñado de #pistachos, esos pequeños guardianes verdes que esconden #melatonina como si fuera un secreto antiguo.
Nunca imaginé que un fruto tan diminuto pudiera contener tanta sabiduría. Pero resulta que el #pistacho guarda una de las mayores concentraciones naturales de melatonina, esa hormona tímida que regula el sueño, baja las luces del sistema nervioso y susurra al cuerpo que es hora de entregarse al descanso. Lo tomo como quien recibe un mensaje antiguo, casi con ritual: despacio, con gratitud, consciente de que la naturaleza siempre supo lo que yo todavía estoy aprendiendo.
Y siento —no siempre, pero a veces— que una suavidad me recorre, como si una mano invisible bajara el volumen del dolor y acomodara mi respiración. Los pistachos no son magia, pero tienen algo de hechizo vegetal: ayudan a regular mi sueño, susurran calma, invitan al cuerpo a recordar cómo se duerme cuando la vida no pesa tanto.
En este proceso de reconstrucción descubro que sanar también es volver a lo sencillo: a lo que crece en la tierra, a lo que no exige, a lo que se ofrece sin ruido. Los pistachos son solo un gesto, sí, pero también un recordatorio de que la naturaleza sigue sabiendo lo que nosotras olvidamos: que el descanso se cultiva, que el sueño se mima, que la calma se aprende.
En ese instante en que el dolor afloja y el sueño se acerca tímido, siento que quizás —solo quizás— estoy aprendiendo a cuidarme de maneras nuevas, más suaves, más vivas.
❤️ Yo sigo buscando en la naturaleza mis pequeñas treguas, porque a veces el sosiego cabe en la palma de la mano y tiene color de pistacho.
Hay demasiadas noches, una hilera interminable de lunas vacías, en las que el sueño me roza, pero no me abraza. Se queda al borde, como una figura etérea que me observa desde lejos, desde el quicio de la puerta de la conciencia, indeciso, casi espectral, como si dudara de si aún merezco su ternura o su olvido. Vivir con dolor crónico no es solo soportar una punzada física; es vivir en un estado perpetuo de desvelo y alerta: el cuerpo arde con una fiebre interna que no cede, la mente gira en una noria de pensamientos inconexos y angustiosos, y las horas se vuelven eternas, dilatadas hasta la agonía.
Y, sin embargo, en medio de esta guerra civil silenciosa que libro cada noche, he descubierto un aliado inesperado, un pequeño tregua vegetal que honra la quietud: un puñado de pistachos, esos pequeños guardianes verdes que esconden la melatonina como si fuera un secreto antiguo, una fórmula mágica legada por la tierra.
Nunca imaginé que un fruto tan diminuto, con su cáscara partida y su corazón esmeralda, pudiera contener tanta sabiduría bioquímica. Pero la ciencia me dio la razón y la naturaleza me tendió la mano. Resulta que el pistacho guarda una de las mayores concentraciones naturales de melatonina, esa hormona tímida y esencial. Ella es la encargada de regular el ciclo circadiano, de bajar las luces del sistema nervioso, de silenciar el ruido del día y susurrar al cuerpo, con una voz suave pero firme, que es hora de entregarse al descanso. Lo tomo como quien recibe un mensaje antiguo y sagrado, casi con ritual y devoción: despacio, masticando la textura crujiente, sintiendo la sal que equilibra el dulzor terroso, con una profunda gratitud, consciente de que la naturaleza siempre supo lo que mi mente moderna y agotada todavía está aprendiendo a recordar.
Y siento —no siempre, la dolencia es terca, pero a veces sí— que una suavidad inesperada me recorre desde el estómago hasta las extremidades, como si una mano invisible, dotada de una calma ancestral, bajara el volumen del dolor, ese pitido constante, y acomodara mi respiración a un ritmo lento y parejo. Los pistachos, por supuesto, no son un medicamento milagroso, pero tienen algo de hechizo vegetal, de alquimia simple: ayudan a modular y regular mi sueño fragmentado, susurran calma a las terminaciones nerviosas irritadas e invitan al cuerpo a recordar el olvidado arte de dormir, ese estado de rendición total, cuando la vida no pesa tanto ni la memoria duele.
En este proceso de reconstrucción personal, tan físico como emocional, descubro que sanar también es volver a lo sencillo, a las fuentes que no mienten: a lo que crece en la tierra sin artificios, a lo que no exige un esfuerzo sobrehumano, a lo que se ofrece con humildad y sin ruido. Los pistachos son solo un gesto, un snack nocturno, sí, pero también se han convertido en un recordatorio poderoso de que la naturaleza sigue sabiendo lo que nosotras, las que vivimos a toda velocidad, olvidamos: que el descanso no es un lujo, sino que se cultiva, que el sueño se mima con rutinas gentiles, y que la calma, esa paz interior que anhelamos, se aprende en pequeños y deliberados bocados.
En ese instante fugaz en que la intensidad del dolor afloja su garra y el sueño se acerca tímido, no arrollador, sino con cautela, siento que quizás —solo quizás, con la humildad del que tropieza— estoy aprendiendo a cuidarme de maneras nuevas, más suaves, más orgánicas, más vivas.
❤️ Yo sigo buscando en la naturaleza mis pequeñas treguas, esos refugios silenciosos y verdes, porque he comprobado que a veces, la dosis más efectiva de sosiego y esperanza cabe perfectamente en la palma de la mano y tiene el inconfundible color vibrante del pistacho. Es una lección de botánica, de paciencia y de supervivencia en la noche.

por Marta Bonet | Dic 4, 2025 | Pelusamientos |
Desde que el dolor decidió empadronarse en mi cuerpo, he tenido que convertirme en gestora de incendios internos y nuevos aprendizajes. Y, cada vez más, elijo que la primera consulta no sea en un hospital, sino en la cocina. No hay bata blanca, pero hay algo mejor: un desfile de rojos, naranjas, verdes oscuros y morados que parecen decirme “aquí seguimos, de tu lado”.
He descubierto que cada alimento puede ser una pequeña pastilla de conciencia. El kaki, las bayas, la piña, la granada, las uvas, el aguacate… no son solo frutas: son diplomáticos que negocian con mis células para que bajen las armas. El brócoli, la coliflor, las hojas verdes, la remolacha, el boniato, el ajo y la cebolla son el manifiesto verde que firma por la paz en mis articulaciones.
En el mar, el pescado azul trae sus Omega-3 como bomberos silenciosos; en la alacena, el aceite de oliva virgen extra es mi ibuprofeno líquido, y las nueces, el lino y la chía son pequeñas reservas de futuro, recordándome que el equilibrio también se mastica.
Luego viene el botiquín mágico: cúrcuma con pimienta, jengibre, canela, clavo, romero, tomillo… miligramitos de brujería legal que convierten un plato normal en un hechizo suave contra la inflamación. Y alrededor, el té verde, el cacao negro, las setas, las legumbres, los fermentados, cuidando mi intestino como si fuera un jardín secreto del que depende todo.
No es una dieta milagro; es una alianza lenta.
Un arcoíris en el plato, menos procesado y más auténtico, más Omega-3 y menos ruido industrial.
Tengo mucho que aprender y sentir,
pero voy a luchar con todo lo posible
por encontrar caminos que ayuden, que acaricien y que cuiden.
Si el dolor insiste en quedarse,
al menos que me encuentre rodeada
de una despensa que también pelea por mí.
Cuando la Cocina se Convierte en Consulta (Un Manifiesto de Autocuidado)
Desde que el dolor decidió establecer su residencia en mi cuerpo, la gestión se convirtió en una tarea diaria. Y en este camino, prefiero, siempre que sea posible, incorporar la naturaleza antes que la química. Así es como estoy descubriendo que la cocina no es solo un lugar, sino también mi primera línea de consulta y tratamiento. No con el ambiente frío de una bata blanca, sino con una explosión de colores vibrantes: rojos, naranjas, verdes oscuros, morados intensos.
Cada alimento es un acto de conciencia, una pequeña cápsula nutricional; cada verdura, un manifiesto silencioso a favor de mi cuerpo. Esta es la alianza que he forjado: la Dieta Antiinflamatoria, una herramienta para bajar el volumen del incendio interno crónico.—–1. Frutas: El Escuadrón de los Flavonoides
Las frutas son la dulzura necesaria, pero también concentrados de vitaminas y, sobre todo, flavonoides, los pigmentos que combaten los radicales libres que inician la inflamación.
- El Cómplice Naranja: Caqui (Kaki). Más allá de su sabor, es una joya nutricional. Es rico en provitamina A (betacarotenos), fundamental para la salud de las mucosas, Vitamina C y, lo más importante, Taninos. Estos últimos le confieren un potente efecto antioxidante y astringente. Su fibra (Pectina) es el primer abrazo para un intestino que necesita calma.
- La Guardia Púrpura: Bayas y Frutos Rojos. Los arándanos, frambuesas, moras y fresas deben ser una prioridad. Sus Antocianinas (las responsables del color intenso) son las más estudiadas por su capacidad para proteger el endotelio (el revestimiento de los vasos sanguíneos) y prevenir la oxidación del colesterol LDL.
- Las Protectoras Articulares: Las Cerezas, especialmente las ácidas, hacen doblete: alivian el dolor muscular post-ejercicio y ayudan a reducir los niveles de ácido úrico, previniendo brotes de gota.
- Las Enzimas Deshinchantes: La Piña (con su Bromelina) y la Papaya (con Papaína) son enzimas proteolíticas. Actúan como pequeñas tijeras que ayudan a descomponer las proteínas y son conocidas por su fuerte efecto antiinflamatorio sistémico, ideal para reducir la hinchazón.
- La Joya Cardiovascular: La Granada, con sus Punicalaginas, y las Uvas rojas/moradas, con el célebre Resveratrol, son baluartes contra el estrés oxidativo.
- Grasa Amigable: El Aguacate rompe el esquema de las frutas al aportar grasas monoinsaturadas y Vitamina E, un antioxidante liposoluble que protege las membranas celulares.
- Verduras y Hortalizas: El Manifiesto Verde Oscuro
Aquí reside la mayor densidad de compuestos que negocian a nivel celular para que la inflamación no declare una guerra total.
- Los Bloqueadores de Cartílago: Crucíferas. El Brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el kale contienen Sulforafano, liberado al cortarlos y masticarlos. Este compuesto tiene una función crucial: bloquea las enzimas que degradan el cartílago (Metaloproteinasas de matriz), convirtiéndolas en un alimento esencial para la salud articular.
- El Aporte Mineral: Las Hojas Verdes Oscuras (espinacas, acelgas, rúcula) son ricas en Vitamina K (vital para la salud ósea y la coagulación) y Magnesio, un relajante muscular y cofactor en cientos de reacciones antiinflamatorias.
- El Sol de la Cocina: Los Tomates (con su Licopeno, que se absorbe mejor cocinado con Aceite de Oliva) y los Pimientos aportan Vitamina C.
- Raíces Sabias: La Remolacha (Betabel) aporta Betaína, excelente para reducir la peligrosa Homocisteína (un marcador inflamatorio cardiovascular). El Boniato (Batata) ofrece un carbohidrato complejo con un mejor perfil glucémico.
- Los Chismosos Buenos: El Ajo, la Cebolla y el Puerro son la familia Allium. Aportan Quercetina y compuestos azufrados (Allicina) que no solo son antibióticos naturales, sino que también estimulan y educan al sistema inmune para que se mantenga en equilibrio.
- Pescados y Grasas: Los Bomberos Silenciosos (El Equilibrio Omega)
El desorden moderno se caracteriza por un exceso de grasas Omega-6 (en aceites refinados de semillas y frituras) que promueve la inflamación. El objetivo es contrarrestarlo.
- Los Omega-3 Potentes: El Pescado Azul (Graso), como el salmón, las sardinas, la caballa y los boquerones, trae a sus EPA y DHA como bomberos silenciosos. Estos ácidos grasos de cadena larga son precursores de moléculas avanzadas como las Resolvinas y Protectinas, que activamente apagan la respuesta inflamatoria. Se recomienda un consumo de 2 a 3 veces por semana.
- El Ibuprofeno Líquido: El Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) es la grasa reina. Su componente estrella, el Oleocantal, ha demostrado tener un efecto farmacológico similar al Ibuprofeno, al inhibir las enzimas pro-inflamatorias COX-1 y COX-2. Debe ser la grasa de elección para aderezar y cocinar.
- Grasas Semillas: Las Nueces son la mejor fuente vegetal de ALA (Omega-3). Las Semillas de Lino (Linaza) y Chía también son fundamentales, pero deben molerse o hidratarse para que el cuerpo pueda liberar y absorber su ALA y sus beneficiosos lignanos.
- Especias y Hierbas: El Botiquín Mágico Concentrado
Estas son pequeñas dosis de brujería legal que convierten cada plato en un hechizo suave contra la inflamación. Deben usarse a diario.
- La Reina Dorada: Cúrcuma. Su polifenol clave, la Curcumina, es un inhibidor directo de la molécula pro-inflamatoria NF-kB. Pero tiene un secreto: para maximizar su absorción (hasta un 2000%), es imprescindible combinarla con pimienta negra (Piperina) y alguna grasa (el AOVE).
- El Analgésico Natural: El Jengibre contiene Gingerol, un compuesto con fuertes propiedades analgésicas naturales, además de ser excelente para la digestión y aliviar las náuseas.
- El Regulador de Azúcar: La Canela es clave porque ayuda a estabilizar la glucemia (el azúcar en sangre). Los picos de insulina son promotores directos de la inflamación.
- El Concentrado de Poder: El Clavo tiene uno de los valores ORAC (Capacidad de Absorción de Radicales de Oxígeno, una medida de antioxidantes) más altos de todos los alimentos.
- Aromáticas Protectoras: El Romero, el Orégano, el Tomillo y la Albahaca son ricos en aceites esenciales que actúan como potentes antimicrobianos y protectores celulares.
- Otros Aliados Fundamentales
- Elixir de Longevidad: El Té Verde (y el Matcha) son ricos en EGCG (Epigalocatequina-3-Galato), una catequina que protege el cerebro y el sistema nervioso.
- Placer Medicinal: El Cacao / Chocolate Negro (mínimo 70-85%) aporta Flavanoles y magnesio. Los flavanoles mejoran el flujo sanguíneo y la función cognitiva.
- Inmunomoduladores: Los Hongos y Setas (Shiitake, Reishi, Champiñones) contienen Betaglucanos, carbohidratos complejos que son potentes inmunomoduladores, ayudando al sistema inmune a ser más eficiente y menos reactivo.
- El Jardín Secreto: Los Fermentados (Probióticos) como el chucrut, el kimchi, el kéfir y el yogur natural, cuidan la microbiota intestinal. Una microbiota equilibrada es fundamental, ya que el intestino es el centro de gran parte de la inflamación sistémica.
- Carbohidratos Complejos: Las Legumbres (lentejas, garbanzos) son una fuente vital de fibra que alimenta a las bacterias intestinales buenas.
Principios Clave: La Lucha con Colores
Esta no es una dieta milagro, sino una alianza consciente y sostenida. La comida como medicina lenta, como acto de amor propio diario.
- Prioriza el Color: Busca el arcoíris en tu plato. El color es un indicador directo de la concentración de polifenoles y carotenoides.
- Mínimamente Procesado: Consumir los alimentos en su estado más entero y natural. Evita los agentes inflamatorios como los azúcares añadidos, las harinas refinadas y los aceites de semillas industriales (maíz, girasol, soja).
- Equilibrio Omega-6/Omega-3: Es el punto de inflexión de la dieta moderna. Es vital aumentar drásticamente el Omega-3 (pescado azul, nueces, lino/chía) para contrarrestar el exceso de Omega-6 que recibimos de fuentes industrializadas.
- Hidratación: El agua pura, junto con infusiones como el té verde, es esencial para el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos que exacerban la inflamación.
Tengo mucho que aprender y sentir, pero voy a luchar con todo lo posible por encontrar caminos que ayuden, que acaricien y que cuiden.

por Marta Bonet | Dic 4, 2025 | Pelusamientos |
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, se ha hecho un pequeño claro en mi caos, y en mi #resiliencia.
No una certeza —todavía no—, pero sí una palabra que encaja demasiado bien en mis sombras: #fibromialgia. El doctor la dijo con la suavidad de quien enciende una lámpara en una habitación donde llevo año y medio tropezando a oscuras.
No sabemos si es, pero todo encaja como un rompecabezas que, de repente, muestra una hoja de ruta posible. Mis síntomas, mi cansancio brutal, la niebla mental, el dolor que se pasea por mi cuerpo como un huésped sin modales, la sensibilidad que se dispara, la rigidez, la inflamación silenciosa, los días que duelen incluso antes de empezar…De pronto todo tiene un idioma que puedo empezar a interpretar, y un sentido del que llevo escribiendo aquí meses, sin saberlo…
Y qué curioso: nombrar algo no lo cura, pero lo ilumina. La incertidumbre, esa enemiga astuta, se disipa un poco. Porque lo más cruel no es el dolor: es no saber de dónde viene. Es caminar a oscuras, y paradójicamente, ahora veo una lucecita y no estoy en penumbra, y eso me da mucha paz, a pesar de que la Fibromialgia es fea y dura, complicada, pero siento un halo de paz.
Si es fibromialgia —o alguna de sus hermanas intermedias en el camino— al menos tengo sendero. Un mapa. Un “por aquí”. Y eso, después de tanto tiempo perdida tras mi segunda operación, es una caricia mental.
La raíz, lo sé, nació en la primera operación cervical. Aquella herida profunda en mi sistema nervioso dejó un eco que nunca calló del todo. Ese eco, quizá, es el que ahora tiene nombre.
La fibromialgia es dura, incomprendida, caprichosa, dolorosa. Es un oxímoron viviente: dolor y agotamiento crónico con apariencia invisible, tormenta dentro de un cuerpo que por fuera parece calma. Pero también es tratable, acompañable, entendible. ¡Esperanza!
No corro, no concluyo, no me precipito. Solo respiro la paz de tener dirección. Porque a veces, cuando llevas mucho tiempo perdida, no necesitas llegar: necesitas saber hacia dónde caminar.
❤️ Hoy empiezo ese camino.Y, por primera vez en meses, siento que la vida me ha dejado una luz encendida.

“Podría tratarse de Fibromialgia”: La Luz en el Laberinto del Caos
Hoy, por primera vez en lo que se siente como un milenio de bruma y tropezones, un pequeño, pero significativo, claro ha rasgado el espeso caos que me envuelve, un caos que durante meses ha puesto a prueba los límites de mi autodenominada #resiliencia.
No es una certeza definitiva —aún estoy a la espera del veredicto final que lo confirme o desmienta—, pero sí es algo mucho más valioso en este momento de mi travesía: es una palabra. Una única palabra que, con una punzante precisión, encaja en el contorno afilado de todas mis sombras: #fibromialgia. El doctor la pronunció con la delicadeza y la calma de quien, finalmente, encuentra el interruptor y enciende una lámpara potente en una habitación donde yo, la inquilina involuntaria, llevo un año y medio tropezando a oscuras, sufriendo los golpes del desconocimiento y la frustración.
No podemos afirmar que lo sea con total seguridad, no todavía, pero la sola posibilidad ha actuado como un catalizador mental. De repente, todo mi universo sintomático encaja. No de una manera forzada, sino con la lógica impecable de un rompecabezas largamente disperso que, al fin, muestra una hoja de ruta posible.
Mis síntomas, esas anomalías crónicas que he vivido y he narrado aquí sin entender su origen, ahora tienen un idioma:
- El cansancio brutal y aplastante, una fatiga que no se cura durmiendo y que me deja agotada incluso antes de levantarme.
- La niebla mental (o fibrofog), esa sensación densa y viscosa que me roba la concentración y la memoria, haciendo que tareas sencillas parezcan escaladas al Everest.
- El dolor errático que se pasea por mi cuerpo como un huésped sin modales ni respeto, que hoy está en la espalda y mañana en las muñecas, siempre intenso.
- La hipersensibilidad que se dispara, haciendo que un roce o un cambio de temperatura se sientan como una agresión.
- La rigidez matutina y vespertina, que me convierte en una estatua dolorosa.
- La inflamación silenciosa que siento en lo profundo de mis tejidos, aunque por fuera no se vea.
- Los días que, literalmente, duelen incluso antes de empezar, marcados por una sensación premonitoria de malestar.
De pronto, todo tiene un nombre que puedo empezar a interpretar. Un sentido que llevo meses persiguiendo y escribiendo sin saberlo, tratando de describir lo indescriptible.
Y qué curioso, qué paradójico resulta. Nombrar algo no lo cura, pero lo ilumina. La incertidumbre, esa enemiga astuta, silenciosa y la más cruel de todas, se disipa un poco. Porque lo más despiadado de esta enfermedad no ha sido el dolor físico —que es inmenso—, sino el no saber de dónde venía. Es esa tortura psicológica de caminar a ciegas, de ser catalogada como «histérica», «ansiosa» o «exagerada». Y paradójicamente, ahora que tengo ante mí la posibilidad de un diagnóstico duro y complejo, veo una lucecita al final del túnel y salgo de la penumbra del «no-saber».
Esto me infunde una inmensa paz, a pesar de que la fibromialgia es una patología intrínsecamente fea, dura, crónica, incomprendida y, sobre todo, complicada de gestionar. Siento un halo de paz porque la ignorancia ha sido reemplazada por la posibilidad de un mapa.
Si, finalmente, es fibromialgia —o alguna de sus hermanas intermedias en el camino, como el dolor crónico generalizado— al menos tengo un sendero. Un mapa. Un “por aquí”. Y eso, después de tantísimo tiempo sintiéndome completamente perdida tras mi segunda operación cervical, es más que un alivio; es una caricia mental y emocional.
La raíz, lo sé intuitivamente, no es accidental. Nació o se despertó en la primera operación cervical. Aquella herida profunda en mi sistema nervioso dejó un eco que nunca calló del todo, un ruido de fondo constante. Ese eco, esa distorsión de la señal nerviosa, quizá, es lo que ahora tiene un nombre: Fibromialgia. Es la cicatriz de mi sistema nervioso central manifestándose de una nueva forma.
La fibromialgia es, sin duda, dura, caprichosa, incomprendida socialmente, y dolorosa hasta lo indecible. Es un oxímoron viviente: un estado de dolor y agotamiento crónico que, para el mundo exterior, es completamente invisible. Soy una tormenta de sensaciones y malestar dentro de un cuerpo que, por fuera, parece estar en perfecta calma.
Pero también es tratable, acompañable, y, lo más importante, entendible. El diagnóstico, o su posibilidad, abre la puerta a un equipo de especialistas y a terapias multidisciplinares. Abre la puerta a la ¡Esperanza! No corro, no concluyo ni me precipito hacia la autodiagnosis. Solo respiro profundamente y me inundo con la paz de tener, por fin, una dirección. Porque a veces, cuando llevas mucho tiempo perdida y dando palos de ciego, no necesitas llegar inmediatamente a la meta: lo único vital es saber hacia dónde empezar a caminar.
❤️ Hoy, con cautela y una renovada serenidad, empiezo ese camino. Y, por primera vez en meses de oscuridad, siento que la vida no me ha abandonado a mi suerte; me ha dejado una luz encendida para guiar mis pasos.
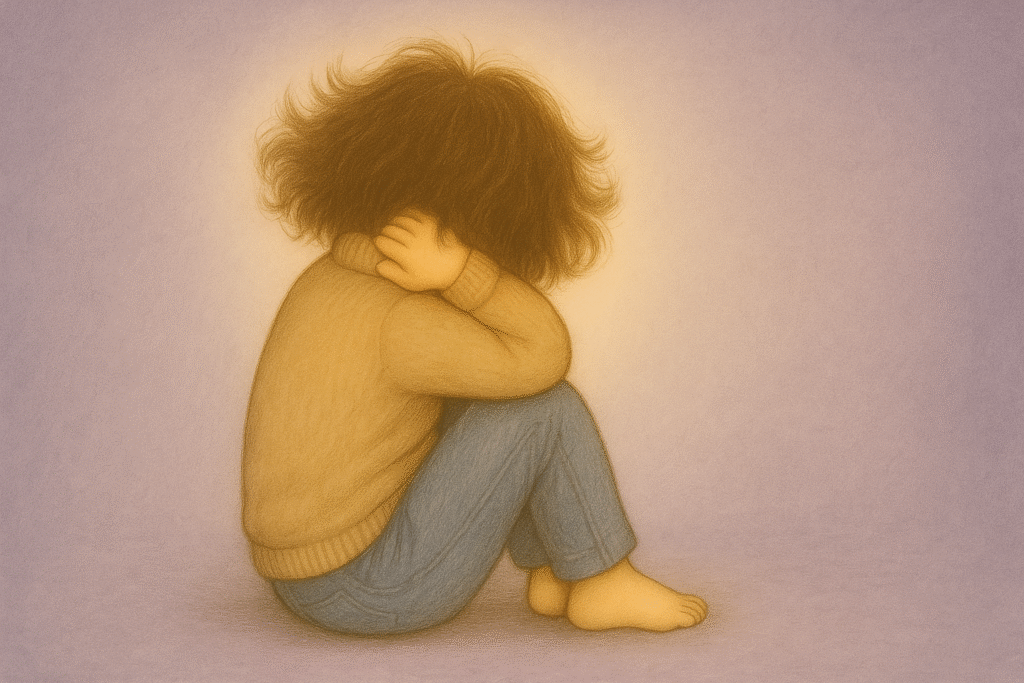

por Marta Bonet | Dic 4, 2025 | Pelusamientos |
Estos días de convalecencia en los que el cuerpo va a un ritmo más pausado —un ritmo más lento que el de la vida y más rápido que el de mi paciencia— he descubierto otro aliado inesperado: el kaki. Sí, ese sol naranja que parece tímido pero tiene más sabiduría que muchos consejos humanos.
Lo muerdo y siento cómo la vitamina C me zurce el cansancio, puntada a puntada, como quien repara una costura que siempre se abre por el mismo sitio. Los carotenoides, mientras tanto, se ponen artísticos: bajan la inflamación, pulen sombras, hacen de restauradores en mi museo interior.
La fibra es otra cosa, es como una diplomática ejemplar. Si el kaki está blandito, acompaña; si está firme, sostiene. En resumen: hace lo que muchas personas no logran.
El potasio organiza el caos discreto del cuerpo, ordena los líquidos rebeldes, alivia tensiones… un pequeño terapeuta emocional con forma de fruta. Y su dulzor, ay, su dulzor: un beso sin culpa, de esos que no pesan ni en el estómago ni en la conciencia.
Entre vitaminas, betacarotenos y esta suavidad que me abraza por dentro, el kaki se convierte en una caricia nutritiva. Una mascarilla interna que ilumina la piel y, de paso, un poco el ánimo.
Y pienso que quizá por eso me atrae tanto ahora: porque no exige, no abruma, no pregunta un “¿cómo estás?” pero esperando una respuesta cómoda. Solo acompaña silenciosamente y te aporta nutrientes a tu dolor. Hace su magia discreta, como debe ser el cuidado verdadero.
La naturaleza no salva, pero acompaña procesos, facilita caminos sin efectos secundarios. Y en esta etapa, todo lo que acompaña sin ruido es medicina perfecta para mí.
❤️ Yo, tengo mucho que aprender de la naturaleza
El descubrimiento del Sol Naranja en la Quietud Forzada
Estos días de obligada convalecencia se han revelado como un territorio inexplorado. El cuerpo, que siempre ha marchado al ritmo frenético de la productividad moderna, ahora impone una cadencia nueva, más pausada, casi monástica. Es un ritmo que, si bien se percibe más lento que el torrente desbordado de la vida exterior —esa que sigue su curso indiferente a mi pausa—, resulta, paradójicamente, demasiado veloz para la impaciencia latente de mi mente. En este impasse, donde el tiempo se estira y se comprime a partes iguales, la vida me ha presentado un aliado nutritivo tan inesperado como deslumbrante: el kaki.
Sí, esa fruta de otoño, que es un sol naranja encapsulado. A primera vista, el kaki puede parecer encogerse en una falsa timidez o pasar desapercibido entre la opulencia de otras frutas más exóticas o llamativas. Sin embargo, en esa esfera modesta reside una sabiduría nutricional tan profunda y generosa que supera con creces la eficacia de muchos de los consejos humanos bienintencionados que suelen acompañar la convalecencia. Es una lección de humildad envuelta en un pigmento vibrante.—–El Taller de Reparación: Sinergia de Vitamina C y Carotenoides
Morder un kaki maduro, especialmente cuando su carne ha alcanzado ese punto de suavidad untuosa y dulzor concentrado, produce una sensación inmediata de restauración, casi palpable. Es un proceso que opera a nivel celular, silencioso pero profundamente efectivo.
Aquí es donde la Vitamina C entra en acción con una precisión de sastre de alta costura. No es un estimulante brusco, sino una zurcidora experta que repara el agotamiento. Zurce el cansancio crónico, puntada a puntada, atendiendo y sellando esa fatiga que parece tener la costumbre de abrirse siempre por la misma costura del alma o del espíritu. No es un «golpe de energía» momentáneo, como el café, sino una reparación delicada y sostenida del tejido interno.
Mientras la Vitamina C cose, los carotenoides asumen el rol de artistas y restauradores expertos en el museo silencioso que es mi organismo. Su función va mucho más allá de ser simples pigmentos que otorgan el espectacular color naranja. Son, de hecho, antiinflamatorios magistrales. Su misión es bajar el volumen de las molestias sordas y persistentes que la enfermedad deja como un eco, y pulir las sombras que la convalecencia arroja tanto sobre la piel (la palidez, la falta de brillo) como sobre el ánimo (la melancolía, la pesadez). Devuelven el lustre perdido, actuando como un bálsamo que trabaja desde lo más profundo del organismo. Son, en esencia, esa pincelada de color radiante y vital que contrarresta la monocromía y la palidez de los días grises de reclusión.—–La Diplomacia Estructural: El Poder de la Fibra y el Potasio
La estructura interna del kaki también ofrece lecciones magistrales sobre la adaptabilidad y el apoyo incondicional.
La fibra que contiene el kaki se comporta como una diplomática ejemplar, mostrando una capacidad asombrosa para adaptarse a la necesidad específica del momento digestivo.
- Si el kaki está en su punto máximo de madurez, blando, casi meloso y fácil de ingerir, la fibra se convierte en una caricia intestinal, una especie de colchón suave que acompaña el tránsito con extrema delicadeza.
- Si la fruta se consume cuando aún conserva cierta firmeza, la fibra ofrece una estructura más robusta. Actúa como sostén y organizador del sistema digestivo, proporcionando esa sensación de saciedad y orden que se agradece cuando el cuerpo está intentando reajustar sus ritmos.
Es precisamente esa capacidad de ser útil sin estridencias, de adaptarse y apoyar según se requiera, lo que resulta tan admirable. Hace con la máxima eficacia lo que a tantas personas les cuesta: saber estar, ofrecer apoyo concreto y silencioso, y no imponerse.
Por otro lado, el potasio es el arquitecto silencioso del sistema. Es el encargado de organizar el caos discreto que a veces se instala en el cuerpo convaleciente: la hinchazón, la retención, los calambres nocturnos. Este mineral esencial ordena los líquidos rebeldes, actúa como un regulador fino de la presión interna del organismo y, aliviando tensiones musculares y circulatorias, se convierte en un pequeño terapeuta emocional camuflado en forma de fruta. Su acción equilibra y armoniza, haciendo del cuerpo un lugar menos ruidoso y más habitable.—–El Dulzor, un Beso sin Culpa
Y luego está el dulzor. ¡Ay, el dulzor del kaki! Es una dulzura rotunda, honesta y natural. No es un azúcar procesado que promete un pico de euforia seguido de un desplome anímico. Es, más bien, un beso sin culpa. Es el placer simple, accesible, que no trae consigo la factura de la pesadez, ni en el estómago ni en la conciencia. Es un regalo gustativo que reconforta el espíritu sin exigir ninguna penitencia a cambio. Simplemente ofrece bienestar inmediato.Una Medicina Silenciosa y la Lección de la Naturaleza
Entre este ejército de vitaminas, betacarotenos, minerales reguladores y la suavidad reconfortante que me abraza desde dentro, el kaki trasciende su rol de fruta para convertirse en una auténtica caricia nutritiva. Es una mascarilla interna de alto rendimiento que no solo trabaja para iluminar la piel con su dosis de vitalidad y antioxidantes, sino que, de paso, levanta sutilmente el ánimo al recordarme la belleza y la suficiencia de la simpleza.
Reflexiono que quizás esa es la razón profunda de mi poderosa atracción por él en este momento vital: el kaki es la antítesis de la interacción humana compleja. No exige rendimiento, no abruma con su presencia solicitando atención, y, lo más importante, no pregunta el clásico y vacío «¿cómo estás?» mientras espera una respuesta superficial socialmente cómoda.
Simplemente acompaña. Ofrece su riqueza nutricional a mi dolor, a mi fatiga y a mi proceso de sanación, haciendo su magia discreta. Es la quintaesencia de lo que debería ser el cuidado verdadero: apoyo sin ruido, nutrición sin drama.
La naturaleza, entiendo ahora con mayor claridad, no tiene la pretensión de salvarnos con grandes milagros o gestas grandilocuentes. Sin embargo, tiene la honestidad profunda de acompañar nuestros procesos de manera incondicional, de facilitar caminos suaves y de curación sin los efectos secundarios adversos que a menudo trae lo artificial o lo excesivamente complejo. En esta etapa de mi vida, todo lo que acompaña sin pedir protagonismo, todo lo que simplemente es y aporta con calma, con generosidad y con discreción, se convierte en la medicina perfecta para mí.
❤️ Yo, tengo mucho que aprender de esta calma, de esta generosidad silenciosa y de la discreción poderosa de la naturaleza.

por Marta Bonet | Dic 4, 2025 | Pelusamientos |
Cuando el cuerpo se cansa de obedecer, una se vuelve aprendiz de alquimista. Empiezas por curiosidad —una infusión por aquí, una pomada por allá—, y acabas hablando con las plantas como si entendieran tu cansancio. Te recomiendan remedios, dietas, ungüentos; los pruebas todos, con la fe del náufrago que confunde cualquier madera con tabla de salvación. Y atraviesas fases: curiosidad, fe, cansancio, miedo, desconfianza.
Cada nueva promesa lleva un hilo de esperanza, hasta que los efectos secundarios de las medicinas químicas, esas que prometen tanto y curan poco, te dejan más agotada que el propio dolor. Pasan los meses y el botiquín se parece a un catálogo de contradicciones. La medicina química promete alivio pero deja posos amargos, eco de efectos secundarios que suenan más a castigo que a cura.
Entonces llega el hartazgo, ese punto exacto en que el cuerpo y la conciencia se ponen de acuerdo: basta de artificios, de cápsulas con nombres impronunciables y esperanzas empaquetadas en blister.Y ahí, justo cuando decides rendirte, aparece la voz antigua. La de las abuelas, la de las brujas que sabían más de raíces que de recetas, y curaban con la mezcla precisa de intuición y paciencia, la memoria antigua de la tierra.
Aprendes que la naturaleza no vende milagros: ofrece pactos y una farmacia viva. Si la escuchas, te enseña a cuidarte sin prisas. Entonces el sentido común despierta. El #jengibre, por ejemplo, es aliado: abrazo caliente en la garganta y recordatorio de que la tierra también sabe consolar. No es placebo, es instinto. Es la madre natura haciendo lo que siempre supo. Desinflama, serena, acompaña. No exige resultados: simplemente actúa, despacio, constante, honesto. Ahora mi farmacia huele a raíz y a fuego lento.No persigo la perfección, solo la coherencia.
Y así voy, aprendiendo remedios, escuchando la tierra, dejando que lo sencillo me reconstruya. Porque sanar, en realidad, no es volver a ser quien eras, sino reconciliarte con la versión que resiste. La que aprende a convivir con el dolor, pero también con la naturaleza.
❤️ Yo intento aprender cada día
Cuando la salud se quiebra y el cuerpo se cansa de obedecer las órdenes de la mente, una se encuentra, de pronto, convertida en una aprendiz de alquimista. El viaje comienza con la curiosidad más inocente: una infusión de hierbas silvestres por aquí, una pomada casera por allá. Pero pronto, esa curiosidad se profundiza, transformándose en una conversación íntima y silenciosa con el mundo vegetal. Empiezas a hablarles a las plantas, a los aceites, a las raíces, como si ellas pudieran entender el mapa de tu cansancio y la geografía de tu dolor. Ellas, en respuesta, te susurran sugerencias: remedios ancestrales, dietas depurativas, ungüentos olvidados. Y tú, con la fe ciega del náufrago que confunde cualquier trozo de madera flotante con una tabla de salvación, lo pruebas todo.
Es un camino plagado de altibajos emocionales, una travesía que atraviesa fases bien definidas: la curiosidad inicial, la fe renovada con cada nuevo hallazgo, el cansancio de la búsqueda constante, el miedo a no encontrar nunca la solución y, finalmente, la profunda desconfianza en todo lo que se promete. Cada nueva píldora, cada tratamiento novedoso, trae consigo un frágil hilo de esperanza. Sin embargo, la crudeza de la realidad se impone cuando los efectos secundarios de las medicinas químicas —esas que prometen tanto y, a menudo, curan tan poco— te dejan más exhausta, más desmantelada, que el propio malestar original.El Cansancio del Botiquín y la Voz de la Conciencia
Con el paso de los meses, el botiquín de la casa se convierte en un museo de contradicciones, un catálogo de cápsulas, viales y jarabes que se anulan unos a otros. La medicina convencional promete un alivio rápido y eficaz, sí, pero deja tras de sí un poso amargo, un eco constante de efectos secundarios que se sienten más como un castigo impuesto que como el proceso natural de la cura. Es en ese momento, después de tanta promesa incumplida y tanto sufrimiento innecesario, que emerge el hartazgo.
Es un punto de inflexión exacto, un acuerdo tácito entre el cuerpo y la conciencia: basta. Basta de artificios farmacéuticos, de cápsulas con nombres científicos impronunciables y de esperanzas empaquetadas asépticamente en blíster. La mente se rinde, agotada de la batalla, y es justo en esa rendición donde aparece una voz más antigua, más profunda, más certera.El Reencuentro con la Farmacia Viva
Es la voz de las abuelas, la memoria de aquellas mujeres —las «brujas» de antaño— que sabían más de las raíces y las hojas que de recetas médicas. Curaban con la mezcla precisa de intuición, paciencia y la sabiduría milenaria de la tierra. Es la revelación de que la naturaleza no está interesada en vender milagros; lo que ofrece son pactos. Ofrece una farmacia viva, un conocimiento ancestral que, si decides escucharlo con atención y sin prisas, te enseña la forma más coherente de cuidarte. Es el momento en que el sentido común, adormecido por la prisa de la vida moderna, despierta.
El jengibre, por ejemplo, se ha transformado en mi primer y más leal aliado. Su esencia no es solo un sabor picante, es un abrazo cálido que desciende por la garganta y se asienta en el vientre; es un recordatorio constante de que la tierra tiene la capacidad no solo de nutrir, sino también de consolar. No es un placebo, no es una ilusión; es un instinto primario que responde a la sabiduría de la madre natura haciendo lo que siempre ha sabido hacer: desinflamar, serenar, acompañar el proceso sin exigir resultados inmediatos ni prometer curas definitivas. Simplemente actúa, con una lentitud constante y una honestidad inquebrantable.
Ahora, mi botiquín, mi farmacia personal, ha cambiado su aroma. Ya no huele a plástico estéril ni a químicos; huele a raíz molida, a tierra mojada y a fuego lento. El objetivo ya no es perseguir la perfección de una salud inalcanzable, sino alcanzar la coherencia entre lo que el cuerpo pide y lo que se le ofrece. Y así continúa el camino: aprendiendo remedios sencillos, escuchando el silencio sabio de la tierra, permitiendo que la simplicidad me reconstruya capa por capa. Porque sanar, al final de cuentas, no se trata de la utopía de volver a ser quien fuiste antes del dolor, sino de la profunda y necesaria reconciliación con la versión de ti misma que ha aprendido a resistir. La que ya no lucha contra el dolor, sino que aprende a convivir en armonía con él y, sobre todo, con la inmensa farmacia de la naturaleza.

por Marta Bonet | Dic 4, 2025 | Pelusamientos |
Esta semana la psicóloga me habló del ocio como medicina, como salud emocional. Me quedé pensándolo largo rato: nunca he sabido descansar. He trabajado siempre con pasión, y confundí ese fuego con bienestar. Mis proyectos creativos eran mi refugio, mi motor y mi adrenalina. Pero ahora, en este cuerpo cansado que me obliga a pausar, entiendo que la vida no puede sostenerse solo con productividad; también necesita juego, belleza, tiempo sin propósito.
Ella me habló de los hobbies como se habla de los afectos: con ternura y con ciencia. De hacer cosas que no curen nada, pero alivien todo. De actividades que no sean un deber, sino un recreo del alma. En esta reconstrucción mía —física, emocional, existencial— siento que ese consejo es una puerta abierta. Quizá no pueda bailar, ni correr, ni seguir el ritmo de quienes caminan sin dolor, pero puedo seguir creando. Puedo pintar, escribir, moldear algo con mis manos, aunque tiemblen.
Tener un hobbie es recordar que la vida no se mide en metas, sino en momentos. Que el arte también puede ser descanso y bienestar. Que conocer a nuevas personas con mi misma sensibilidad es, en sí, un acto de sanación.
Salir de mi nido y pasear hasta un lugar donde se respire calma y risa; dedicarme una hora a hacer algo sin exigencia, sin pretensión, que me evada; llevarme a casa algo pequeño pero mío, un objeto, una emoción, una sonrisa. Quizá eso sea también una forma de rehabilitación: emocional, social, espiritual.
❤️ Mi objetivo: buscar algo bonito que me despierte ilusión. Porque a veces, sanar también consiste en aprender a jugar otra vez.
Esta semana, en el santuario de mi consulta, mi psicóloga encendió una chispa de revelación que resonó con la fuerza de una epifanía. Sus palabras, suaves pero incisivas, abordaron el ocio no como un mero pasatiempo o una distracción banal, sino como una verdadera medicina para el alma, una fuente inagotable de salud emocional. Esta perspectiva, tan sencilla y a la vez tan profunda, me golpeó con una fuerza inesperada, dejándome sumida en una larga y punzante reflexión: nunca, en mi vida, he sabido realmente descansar. El concepto de la pausa genuina, del reposo desinteresado, siempre me ha sido ajeno.
Mi existencia ha sido, hasta ahora, una danza constante con la pasión, una entrega incondicional y a menudo agotadora a cada proyecto que iniciaba. Confundí ese fuego voraz, esa efervescencia creativa que me impulsaba, con un estado de bienestar pleno y sostenible. Mis proyectos artísticos y profesionales no eran solo mi trabajo; eran mi santuario, mi motor incansable, la adrenalina que me mantenía en pie y me hacía sentir viva. Sin embargo, la realidad, implacable como siempre, ha comenzado a imponerse. Ahora, en este cuerpo fatigado que me implora una pausa, que me obliga a bajar el ritmo y a escuchar sus clamores, comienzo a comprender una verdad fundamental: la vida no puede sustentarse únicamente en la productividad, en la constante búsqueda de logros y resultados. Necesita, con la misma urgencia y vitalidad, el juego desinteresado, la contemplación de la belleza en sus múltiples formas y el tiempo sin propósito, ese espacio sagrado donde la mente y el espíritu pueden simplemente ser, sin la presión de hacer, de producir o de justificar su existencia.
Mi psicóloga, con la sabiduría y la empatía que la caracterizan, abordó el tema de los hobbies con la misma ternura y rigor científico con que se habla de los afectos más profundos o de las terapias más necesarias. Me instó a buscar actividades que no tuvieran la obligación explícita de «curar» nada, pero que, paradójicamente, pudieran aliviarlo todo. No se trataba de sumar una nueva tarea a mi ya abultada lista de pendientes, ni de encontrar una excusa para la procrastinación. Se trataba, en esencia, de encontrar recreos del alma, momentos de pura entrega a aquello que nutre el espíritu sin exigir resultados, sin la tiranía del rendimiento. Un espacio donde la alegría y la satisfacción nacieran de la acción misma, y no de su fruto.
En medio de esta profunda reconstrucción personal —una labor que abarca lo físico, lo emocional y lo existencial—, ese consejo se siente como una puerta que se abre de par en par hacia un nuevo camino, un horizonte de posibilidades insospechadas. Quizás mis limitaciones actuales me impidan bailar con la misma libertad desbordante de antes, correr sin sentir el dolor punzante que ahora me acompaña a cada paso, o seguir el ritmo desenfrenado de quienes caminan sin restricciones ni impedimentos. Pero la chispa de la creación, esa esencia que me define, sigue viva en mí, ardiendo con la misma intensidad. Puedo pintar, puedo escribir con la misma pasión que antes, puedo moldear algo con mis manos, aunque estas tiembren con el esfuerzo y la fatiga. La esencia de mi ser creativo permanece intacta, esperando ser explorada de nuevas maneras, adaptándose a las circunstancias, pero nunca extinguiéndose.
Tener un hobby, en este nuevo contexto de mi vida, es mucho más que una simple distracción o un pasatiempo; es un poderoso recordatorio de que la vida no se mide únicamente en metas alcanzadas, en la productividad generada o en la acumulación de éxitos externos. Se mide, en realidad, en la riqueza inmaterial de los momentos vividos, en la calidad de las experiencias, en la profundidad de las emociones sentidas. Es entender, con una claridad meridiana, que el arte, en su forma más pura y desinteresada, desprovista de cualquier expectativa de reconocimiento o beneficio, puede ser también una fuente inagotable de descanso, de bienestar profundo y de sanación. Es descubrir que conocer a nuevas personas que compartan mi sensibilidad, que vibren con la misma pasión por lo «bonito», por lo auténtico y por lo significativo, es en sí mismo un acto de sanación, un bálsamo reconfortante para el alma que, en ocasiones, se ha sentido solitaria y aislada.
Mi objetivo, ahora, se ha vuelto claro, tangible y hermoso: salir de mi nido, de ese espacio seguro pero limitante donde me he resguardado, y pasear hasta un lugar donde el aire se impregne de calma, de risas sinceras y de la belleza simple de la vida. Dedicarme una hora, o el tiempo que sea necesario, a hacer algo sin exigencia, sin pretensión alguna, que simplemente me evada de la realidad cotidiana y me transporte a un estado de flujo y de puro gozo. Llevarme a casa algo pequeño pero profundamente mío, algo que resuene con mi ser más íntimo: un objeto que haya creado con mis propias manos, una emoción renovada que me llene de energía o, simplemente, una sonrisa genuina, fruto de un momento de alegría pura. Quizás, solo quizás, todo esto sea también una forma de rehabilitación profunda: una rehabilitación emocional que me permita reconectar con mis sentimientos, una rehabilitación social que me abra a nuevas experiencias y relaciones, y una rehabilitación espiritual que me devuelva la fe en la belleza de la existencia. Porque a veces, sanar no es solo reparar lo que está roto o remendar las heridas; es también aprender a jugar de nuevo, a redescubrir la alegría sencilla y el asombro del niño interior que habita en cada uno de nosotros. Mi corazón, ahora más que nunca, me susurra que buscar algo bonito que me despierte ilusión es el primer paso hacia una recuperación integral, hacia una vida más plena, más consciente y, sobre todo, más vivida.